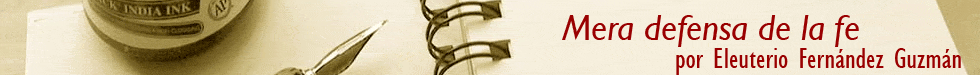

14.10.13
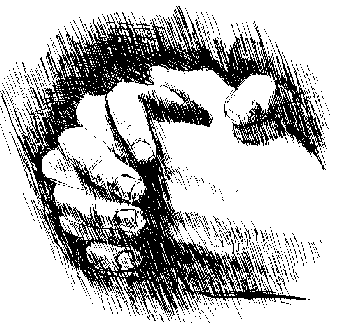
No sé cómo me llamo…
Tú lo sabes, Señor.
Tú conoces el nombre
que hay en tu corazón
y es solamente mío;
el nombre que tu amor
me dará para siempre
si respondo a tu voz.
Pronuncia esa palabra
De júbilo o dolor…
¡Llámame por el nombre
que me diste, Señor!Este poema de Ernestina de Champurcin habla de aquella llamada que hace quien así lo entiende importante para su vida. Se dirige a Dios para que, si es su voluntad, la voz del corazón del Padre se dirija a su corazón. Y lo espera con ansia porque conoce que es el Creador quien llama y, como mucho, quien responde es su criatura.
No obstante, con el Salmo 138 también pide algo que es, en sí mismo, una prueba de amor y de entrega:
“Señor, sondéame y conoce mi corazón,
ponme a prueba y conoce mis sentimientos,
mira si mi camino se desvía,
guíame por el camino eterno”Porque el camino que le lleva al definitivo Reino de Dios es, sin duda alguna, el que garantiza eternidad y el que, por eso mismo, es anhelado y soñado por todo hijo de Dios.
Sin embargo, además de ser las personas que quieren seguir una vocación cierta y segura, la de Dios, la del Hijo y la del Espíritu Santo y quieren manifestar tal voluntad perteneciendo al elegido pueblo de Dios que así lo manifiesta, también, el resto de creyentes en Dios estamos en disposición de hacer algo que puede resultar decisivo para que el Padre envíe viñadores: orar.
Orar es, por eso mismo, quizá decir esto:
-Estoy, Señor, aquí, porque no te olvido.
-Estoy, Señor, aquí, porque quiero tenerte presente.
-Estoy, Señor, aquí, porque quiero vivir el Evangelio en su plenitud.
-Estoy, Señor, aquí, porque necesito tu impulso para compartir.
-Estoy, Señor, aquí, porque no puedo dejar de tener un corazón generoso.
-Estoy, Señor, aquí, porque no quiero olvidar Quién es mi Creador.
-Estoy, Señor, aquí, porque tu tienda espera para hospedarme en ella.Pero orar es querer manifestar a Dios que creemos en nuestra filiación divina y que la tenemos como muy importante para nosotros.
Dice, a tal respecto, san Josemaría (Forja, 439) que “La oración es el arma más poderosa del cristiano. La oración nos hace eficaces. La oración nos hace felices. La oración nos da toda la fuerza necesaria, para cumplir los mandatos de Dios. —¡Sí!, toda tu vida puede y debe ser oración”.
Por tanto, el santo de lo ordinario nos dice que es muy conveniente para nosotros, hijos de Dios que sabemos que lo somos, orar: nos hace eficaces en el mundo en el que nos movemos y existimos pero, sobre todo, nos hace felices. Y nos hace felices porque nos hace conscientes de quiénes somos y qué somos de cara al Padre. Es más, por eso nos dice san Josemaría que nuestra vida, nuestra existencia, nuestro devenir no sólo “puede” sino que “debe” ser oración.
Por otra parte, decía santa Teresita del Niño Jesús (ms autob. C 25r) que, para ella la oración “es un impulso del corazón, una sencilla mirada lanzada hacia el cielo, un grito de reconocimiento y de amor tanto desde dentro de la prueba como desde dentro de la alegría”.
Pero, como ejemplos de cómo ha de ser la oración, con qué perseverancia debemos llevarla a cabo, el evangelista san Lucas nos transmite tres parábolas que bien podemos considerarlas relacionadas directamente con la oración. Son a saber:
La del “amigo importuno” (cf Lc 11, 5-13) y la de la “mujer importuna” (cf. Lc 18, 1-8), donde se nos invita a una oración insistente en la confianza de a Quién se pide.
La del “fariseo y el publicano” (cf Lc 18, 9-14), que nos muestra que en la oración debemos ser humildes porque, en realidad, lo somos, recordando aquello sobre la compasión que pide el publicano a Dios cuando, encontrándose al final del templo se sabe pecador frente al fariseo que, en los primeros lugares del mismo, se alaba a sí mismo frente a Dios y no recuerda, eso parece, que es pecador.
Así, orar es, para nosotros, una manera de sentirnos cercanos a Dios porque, si bien es cierto que no siempre nos dirigimos a Dios sino a su propio Hijo, a su Madre o a los muchos santos y beatos que en el Cielo son y están, no es menos cierto que orando somos, sin duda alguna, mejores hijos pues manifestamos, de tal forma, una confianza sin límite en la bondad y misericordia del Todopoderoso.
Esta serie se dedica, por lo tanto, al orar o, mejor, a algunas de las oraciones de las que nos podemos valer en nuestra especial situación personal y pecadora.
Serie oraciones – invocaciones- Oración para alcanzar la humildad, de Santa Teresita del Niño Jesús

¡Jesús!
Jesús, cuando eras peregrino en nuestra tierra, tú nos dijiste: ‘Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón’, y vuestra alma encontrará descanso’. Sí, poderoso Monarca de los cielos, mi alma encuentra en ti su descanso al ver cómo, revestido de la forma y de la naturaleza de esclavo, te rebajas hasta lavar los pies a tus apóstoles. Entonces me acuerdo de aquellas palabras que pronunciaste para enseñarme a practicar la humildad: ‘Os he dado ejemplo para que lo que he hecho con vosotros, vosotros también lo hagáis. El discípulo no es más que su maestro… Puesto que sabéis esto, dichosos vosotros si lo ponéis en práctica’. Yo comprendo, Señor, estas palabras salidas de tu corazón manso y humilde, y quiero practicarlas con la ayuda de tu gracia.Quiero abajarme con humildad y someter mi voluntad a la de mis hermanas, sin contradecirlas en nada y sin andar averiguando si tienen derecho o no a mandarme. Nadie, Amor mío, tenía ese derecho sobre ti, y sin embargo obedeciste, no sólo a la Virgen Santísima y a san José, sino hasta a tus mismos verdugos. Y ahora te veo colmar en la hostia la medida de tus anonadamientos. ¡Qué humildad la tuya, Rey de la gloria, al someterte a todos tus sacerdotes, sin hacer alguna distinción entre los que te amen y los que, por desgracia, son tibios o fríos en tu servicio…! A su llamada, tú bajas del cielo; pueden adelantar o retrasar la hora del santo sacrificio, que tú estás siempre pronto a su voz…
¡Qué manso y humilde de corazón me pareces, Amor mío, bajo el velo de la blanca hostia! Para enseñarme la humildad, ya no puedes abajarte más.
Por eso, para responder a tu amor, yo también quiero desear que mis hermanas me pongan siempre en el último lugar y compartir tus
humillaciones, para ‘tener parte contigo’ en el reino de los cielos. Pero tú, Señor, conoces mi debilidad. Cada mañana tomo la resolución de practicar la humildad, y por la noche reconozco que he vuelto a cometer muchas faltas de orgullo. Al ver esto, me tienta el desaliento, pero sé que el desaliento es también una forma de orgullo. Por eso, quiero, Dios mío, fundar mi esperanza sólo en ti. Ya que tú lo puedes todo, haz que nazca en mi alma la virtud que deseo. Para alcanzar esta gracia de tu infinita misericordia, te repetiré muchas veces: ‘¡Jesús manso y humilde de corazón, haz mi corazón semejante al tuyo!’”Cristo como ejemplo.
Así veía Santa Teresita del Niño Jesús al Hijo de Dios. Y como ejemplo no sólo a admirar sino, sobre todo, a seguir e imitar.
Conocemos el comportamiento del hijo de María en su vida terrena. No se comportó de forma soberbia sino que se sometió siempre, obediente y humilde, a quien tenía que someterse. Tal fue así que murió sin oponerse a la inicua condena que soportó y, además, pidiendo el perdón a Dios para aquellos que lo mataban porque no sabían lo que hacían.
Y eso es lo que pedimos con esta oración: humildad hasta el extremo… al igual que hizo Jesús.
Hacer lo último, hacer lo que hacen los que son considerados últimos es lo único que debe importar a un discípulo de Cristo. Y tal es así porque, a imitación del Maestro, que lavó los pies en Jerusalén sólo unas horas antes de su Pasión, los que somos simples imitadores, no podemos querer ser más que Él y no rabajarnos como se rebajó Cristo. Muy al contrario ha de ser nuestra forma de ser: implorar a Dios la humildad para que sea una virtud que nos conforme, nos conduzca y nos lleve hacia el definitivo Reino de Dios.
Ejemplos, para eso, tiene cualquiera que se atreva a mirar a su alrededor y darse cuenta de las veces en las que, debiendo proceder de una forma obediente, ha hecho lo que no debía hacer; que cuando era sí había dicho no por puro capricho o por simple egoísmo humano… Ejemplos, los mismos, de que aún no estamos en camino de ser imitadores de Cristo sino, para nuestra desgracia, en nuestra desviada senda hacia no sabemos dónde.
Y eso de forma insistente, perseverante.
No cabe, en la imitación de esta virtud, dejarse vencer por lo que creemos imposible para nosotros. Es más, si así actuamos no habremos sido discípulos de Cristo, que nunca dejó de hacer lo que debía hacer sino imitadores del Príncipe de este mundo que gusta dominar nuestro corazones haciéndonos tibios y cansados ante lo que debe ser nuestra existencia.
Y pedir, entonces, pedir a Cristo, a Dios, que nos dé la fuerza suficiente para vencer nuestra soberbia y poder ser humildes como quiere el Padre que lo seamos; humildes para con los otros pero, sobre todo, para con nosotros mismos, tan ensoberbecidos y ciegos según lo que somos y según merecemos, pecadores como somos sin aparente remedio.
Hacer que nazca en nosotros la virtud de la humildad. Eso le pedimos a Cristo, humilde entre los humildes, ejemplo de ejemplos, luz de entre las luces y camino entre caminos.
Y ser semejanza de Cristo, semejanza…
Eleuterio Fernández Guzmán