
5.05.14
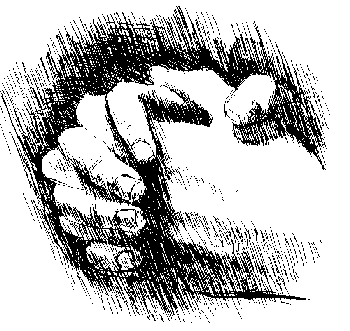
No sé cómo me llamo…
Tú lo sabes, Señor.
Tú conoces el nombre
que hay en tu corazón
y es solamente mío;
el nombre que tu amor
me dará para siempre
si respondo a tu voz.
Pronuncia esa palabra
De júbilo o dolor…
¡Llámame por el nombre
que me diste, Señor!Este poema de Ernestina de Champurcin habla de aquella llamada que hace quien así lo entiende importante para su vida. Se dirige a Dios para que, si es su voluntad, la voz del corazón del Padre se dirija a su corazón. Y lo espera con ansia porque conoce que es el Creador quien llama y, como mucho, quien responde es su criatura.
No obstante, con el Salmo 138 también pide algo que es, en sí mismo, una prueba de amor y de entrega:
“Señor, sondéame y conoce mi corazón,
ponme a prueba y conoce mis sentimientos,
mira si mi camino se desvía,
guíame por el camino eterno”Porque el camino que le lleva al definitivo Reino de Dios es, sin duda alguna, el que garantiza eternidad y el que, por eso mismo, es anhelado y soñado por todo hijo de Dios.
Sin embargo, además de ser las personas que quieren seguir una vocación cierta y segura, la de Dios, la del Hijo y la del Espíritu Santo y quieren manifestar tal voluntad perteneciendo al elegido pueblo de Dios que así lo manifiesta, también, el resto de creyentes en Dios estamos en disposición de hacer algo que puede resultar decisivo para que el Padre envíe viñadores: orar.
Orar es, por eso mismo, quizá decir esto:
-Estoy, Señor, aquí, porque no te olvido.
-Estoy, Señor, aquí, porque quiero tenerte presente.
-Estoy, Señor, aquí, porque quiero vivir el Evangelio en su plenitud.
-Estoy, Señor, aquí, porque necesito tu impulso para compartir.
-Estoy, Señor, aquí, porque no puedo dejar de tener un corazón generoso.
-Estoy, Señor, aquí, porque no quiero olvidar Quién es mi Creador.
-Estoy, Señor, aquí, porque tu tienda espera para hospedarme en ella.Pero orar es querer manifestar a Dios que creemos en nuestra filiación divina y que la tenemos como muy importante para nosotros.
Dice, a tal respecto, san Josemaría (Forja, 439) que “La oración es el arma más poderosa del cristiano. La oración nos hace eficaces. La oración nos hace felices. La oración nos da toda la fuerza necesaria, para cumplir los mandatos de Dios. —¡Sí!, toda tu vida puede y debe ser oración”.
Por tanto, el santo de lo ordinario nos dice que es muy conveniente para nosotros, hijos de Dios que sabemos que lo somos, orar: nos hace eficaces en el mundo en el que nos movemos y existimos pero, sobre todo, nos hace felices. Y nos hace felices porque nos hace conscientes de quiénes somos y qué somos de cara al Padre. Es más, por eso nos dice san Josemaría que nuestra vida, nuestra existencia, nuestro devenir no sólo “puede” sino que “debe” ser oración.
Por otra parte, decía santa Teresita del Niño Jesús (ms autob. C 25r) que, para ella la oración “es un impulso del corazón, una sencilla mirada lanzada hacia el cielo, un grito de reconocimiento y de amor tanto desde dentro de la prueba como desde dentro de la alegría”.
Pero, como ejemplos de cómo ha de ser la oración, con qué perseverancia debemos llevarla a cabo, el evangelista san Lucas nos transmite tres parábolas que bien podemos considerarlas relacionadas directamente con la oración. Son a saber:
La del “amigo importuno” (cf Lc 11, 5-13) y la de la “mujer importuna” (cf. Lc 18, 1-8), donde se nos invita a una oración insistente en la confianza de a Quién se pide.
La del “fariseo y el publicano” (cf Lc 18, 9-14), que nos muestra que en la oración debemos ser humildes porque, en realidad, lo somos, recordando aquello sobre la compasión que pide el publicano a Dios cuando, encontrándose al final del templo se sabe pecador frente al fariseo que, en los primeros lugares del mismo, se alaba a sí mismo frente a Dios y no recuerda, eso parece, que es pecador.
Así, orar es, para nosotros, una manera de sentirnos cercanos a Dios porque, si bien es cierto que no siempre nos dirigimos a Dios sino a su propio Hijo, a su Madre o a los muchos santos y beatos que en el Cielo son y están, no es menos cierto que orando somos, sin duda alguna, mejores hijos pues manifestamos, de tal forma, una confianza sin límite en la bondad y misericordia del Todopoderoso.
Esta serie se dedica, por lo tanto, al orar o, mejor, a algunas de las oraciones de las que nos podemos valer en nuestra especial situación personal y pecadora.
Serie Oraciones – Invocaciones: Oración a la Madre de Dios , de San Juan Pablo II.
Este mes, el de mayo, es muy especial para el creyente católico. Lo dedica la Esposa de Cristo a la Madre de Dios y madre nuestra. Por eso nosotros vamos a dedicar este serie a la misma mujer que supo responder “sí” a los requerimientos del Creador.

Oh Virgen santísima,
Madre de Dios,
Madre de Cristo,
Madre de la Iglesia,
míranos clemente en esta hora.Virgo fidelis, Virgen fiel,
ruega por nosotros.
Enséñanos a creer como has creído tu.
Haz que nuestra fe
en Dios, en Cristo, en la Iglesia,
sea siempre límpida, serena, valiente, fuerte, generosa.Mater amebilis, Madre digna de amor.
Mater pulchrae dilectienis, Madre del Amor Hermoso,
¡ruega por nosotros!
Enséñanos a amar a Dios y a nuestros hermanos
como les amaste tú;
haz que nuestro amor a los demás
sea siempre paciente, benigno, respetuoso.Causa nostrae laetitiae, causa de nuestra alegría,
¡ruega por nosotros!
Enséñanos a saber captar, en la fe,
la paradoja de la alegría cristiana,
que nace y florece en el dolor,
en la renuncia,
en la unión con tu Hijo crucificado:
¡haz que nuestra alegría
sea siempre auténtica y plena
para podérsela comunicar a todos!
Amén.Es bien sabido y conocido que San Juan Pablo II tenía un amor incondicional por la Virgen María. Por eso escogió, como lema para su pontificado, el tan conocido “Totus Tuus” del que, en su libro “Cruzando el umbral de la esperanza” nos dice esto:
“Esta formula no tiene solamente un carácter piadoso, no es una simple expresión de devoción; es algo mas. La orientación hacia una devoción tal se afirmo en mi en el periodo en que, durante la Segunda Guerra Mundial, trabajaba de obrero en una fabrica. En un primer momento me había parecido que debía alejarme un poco de la devoción mariana de la infancia, en beneficio de un cristianismo más cristocéntrico. Gracias a San Luis María Grigñion de Montfort comprendí que la verdadera devoción a la Madre de Dios es sin embargo, cristocéntrica, que esta profundamente radica en los misterios de la Trinidad de la Encarnación y la Redención. Así pues, redescubrí la nueva piedad mariana, y esta forma madura de devoción a la Madre de Dios me ha seguido a través de los años. Respecto a la devoción mariana, cada uno de nosotros debe tener claro que no se trata solo de una necesidad del corazón, de una inclinación sentimental, sino que corresponde también a la verdad sobre la Madre de Dios. María es la Nueva Eva, que Dios pone ante el nuevo Adán – Cristo, comenzando por la Anunciación, a través de la noche del Nacimiento de Belén, el banquete de la Bodas en Cana de Galilea, la Cruz sobre el Gólgota, hasta el Cenáculo del Pentecostés: la Madre de Cristo Redentor es la Madre de la Iglesia".
Pues bien, nada hay de extraño en que este gran fiel católico, ya santo, escribiera esta oración dedicada, precisamente, a la Madre de Dios y Madre nuestra.
La triple maternidad que el San Juan Pablo II (de Dios, de Cristo y de la Iglesia) sirve como instrumento espiritual para determinar que nos dirigimos a la Madre escogida por Dios para ser la Suya, la de su Hijo y, claro, la de la Iglesia que fundó el Hijo. Triple maternidad que es, para un católico, muy importante y decisivo para su creencia y su fe.
La Virgen María tiene muchas virtudes a las que nos dirigimos. Mejor dicho, a ella le pedimos que nos enseñe, como Madre y Maestro, que nos enseñe a tenerles.
Así, por ejemplo, le pedimos que nos enseñe a creer. ¡Ella, que dijo sí, aquel fiat eterno, al Ángel del Señor! es ejemplo de fe madura y profunda. Por eso queremos, al menos, imitarla. En eso también.
María tuvo, además, un amor más que grande por Dios y por todo aquel que conocía. ¡Que decir del amor por su hijo Jesús! Por eso nos aclamamos a ella, la Inmaculada, para que nos procure un amor similar, ¡igual, querríamos!, para que nuestro corazón rebose de gozo al amar a Dios y a nuestros semejantes.
Y le pedimos paciencia para con el prójimo; respeto por el otro… en fin, todo aquello que ella sabe dar y enseñar.
Abundamos en pedir algo que, ella misma, tuvo muy dentro de su corazón: la espada que se le clavó y que le profetizó el anciano Simeón. El dolor de ver a su hijo escarnecido y colgado de una cruz, el sufrimiento que eso supuso para ella y todo lo que de renuncia fue una vida entregada al Hijo de Dios… Todo eso que es, a la vez, nuestro dolor y nuestro sufrir…
María comunicó, con su vida, existencia y comportamientos, una fe digna de ser así llamada. Desde la eternidad fue escogida por Dios y otra vez demostró el Señor que no se equivocada al escogerla. Por eso María intercede por aquellos que se dirigen a ella para pedir o dar gracias pues es Madre de corazón de carne y no de piedra, de pensamiento limpio y puro y de oración santa y arraigada en una fe propia de quien sabe lo que eso significa.
¡Y que ruegue por nosotros! Le pedimos que, ante Dios Nuestro Señor, sea nuestra intercesora. María, su Madre, seguro que quiere y sabe hacerlo.
Eleuterio Fernández Guzmán