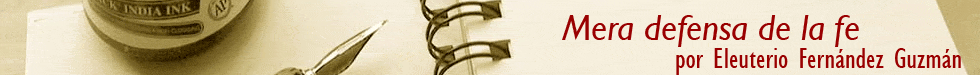

10.09.14

“Dios es amor, y quien permanece en el amor permanece en Dios y Dios en él”.
(1 Jn 4, 16)
Este texto, de la Primera Epístola de San Juan es muy corto pero, a la vez, muestra la esencia de la realidad de Dios al respecto del ser humano que creó y mantiene en su Creación.
Es más, un poco después, tres versículos en concreto, abunda en una verdad crucial que dice que: “Nosotros amamos, porque él nos amó primero”.
Dios, pues, es amor y, además, es ejemplo de Amor y luz que ilumina nuestro hacer y nuestra relación con el prójimo. Pero eso, en realidad, ¿qué consecuencias tiene para nuestra existencia y para nuestra realidad de seres humanos?
Que Dios sea Amor, como es, se ha de manifestar en una serie de, llamemos, cualidades que el Creador tiene al respecto de nosotros, hijos suyos. Y las mismas se han de ver, forzosamente, en nuestra vida como quicios sobre los que apoyarnos para no sucumbir a las asechanzas del Maligno. Y sobre ellas podemos llevar una vida de la que pueda decirse que es, verdaderamente, la propia de los hijos de un tan gran Señor, como diría Santa Teresa de Jesús.
Decimos que son cualidades de Dios. Y lo decimos porque las mismas cualifican, califican, dicen algo característico del Creador. Es decir, lo muestran como es de cara a nosotros, su descendencia.
Así, por ejemplo, decimos del Todopoderoso que muestra misericordia, capacidad de perdón, olvido de lo que hacemos mal, bondad, paciencia para con nuestros pecados, magnanimidad, dadivosidad, providencialidad, benignidad, fidelidad, sentido de la justicia o compasión porque sabemos, en nuestro diario vivir que es así. No se trata de características que se nos muestren desde tratados teológicos (que también) sino que, en efecto, apreciamos porque nos sabemos objeto de su Amor. Por eso el Padre no puede dejar de ser misericordioso o de perdonarnos o, en fin, de proveer, para nosotros, lo que mejor nos conviene.
En realidad, como escribe San Josemaría en “Amar a la Iglesia “ (7)
“No tiene límites el Amor de Dios: el mismo San Pablo anuncia que el Salvador Nuestro quiere que todos los hombres se salven y vengan en conocimiento de la verdad (1 Tim II, 4).”
Por eso ha de verse reflejado en nuestra vida y es que (San Josemaría, “Forja”, 500)
“Es tan atrayente y tan sugestivo el Amor de Dios, que su crecimiento en la vida de un cristiano no tiene límites”.
Nos atrae, pues, Dios con su Amor porque lo podemos ver reflejado en nuestra vida, porque nos damos cuenta de que es cierto y porque no se trata de ningún efecto de nuestra imaginación. Dios es Amor y lo es (parafraseando a San Juan cuando escribió – 1Jn 3,1- que somos hijos de Dios, “¡pues lo somos!”) Y eso nos hace agradecer que su bondad, su fidelidad o su magnanimidad estén siempre en acto y nunca en potencia, siempre siendo útiles a nuestros intereses y siempre efectivas en nuestra vida.
Dios, que quiso crear lo que creó y mantenerlo luego, ofrece su mejor realidad, la misma Verdad, a través de su Amor. Y no es algo grandilocuente propio de espíritus inalcanzables sino, al contrario, algo muy sencillo porque es lo esencial en el corazón del Padre. Y lo pone todo a nuestra disposición para que, como hijos, gocemos de los bienes de Quien quiso que fuéramos… y fuimos.
En esta serie vamos, pues a referirnos a las cualidades intrínsecas derivadas del Amor de Dios que son, siempre y además, puestas a disposición de las criaturas que creó a imagen y semejanza suya.
Misericordia de Dios

Es San Lucas quien, en su evangelio, pone el ejemplo perfecto de lo que es, de lo que significa, la Misericordia de Dios.Es más que conocida la parábola del buen samaritano (10, 27-37) porque siempre se relaciona la misma con el hecho mismo de compadecerse de lo que, al fin y al cabo, es la miseria material y moral en la que vive el hijo que quiso alejarse del padre porque creía que sería la mejor forma de vivir según sus particulares modos de pensar. Y bien que vivió de tal manera.
El caso es que aquel joven, pensemos en nosotros mismos en más de una ocasión de nuestra vida, perdió a su progenitor de vista (típica rebelión de hijo a determinada edad) y quiso, así, ser él mismo. Y bien que lo fue.
Pero lo que más nos importa, lo que es crucial en esta parábola, no es la situación del hijo (ni siquiera la de su hermano que daría para escribir otro tanto largo y tendido) sino lo que es y representa el padre.
Tenemos por verdad, a tal respecto, que la expresión “el reino de Dios es como…” viene referido al Creador mismo. Es como si dijésemos que “Dios es…” y de tal forma la utiliza Jesús cuando hace lo propio con la parábola como método y medio de enseñanza de la santa doctrina que sale de su corazón y de su boca.
Y es que Dios es, en este caso y en todos, pura, exacta, real y definitiva Misericordia que, como expresión del Amor del Padre hacia sus criaturas humanas (los demás seres también son criaturas, creadas por Él, pero con un nivel distinto de relación con el Todopoderoso pues nosotros somos semejanza suya, hechura suya)
Pues bien, el Señor conoce a la perfección nuestras muchas miserias y transige con ellas porque sabe cómo somos y porque procura que cambiemos de forma de ser y ejercita su Misericordia ni una ni dos veces sino setenta veces siete.
¿Es poco cierto que tenemos muchas miserias?
Como por ellas podemos entender los pecados en los que caemos bien estamos más que seguros que aquel “si vosotros, que sois malos” de la parábola del padre al que el hijo le había pedido un pez y no iba a darle una serpiente o un pan y no iba a darle una piedra (aquello dicho por Jesús acerca del amigo importuno al que hoy llamaríamos plasta o pesado) es perfectamente aplicable a nosotros mismos.
Somos pecadores y Dios, que es Padre y que tiene mucho Amor por sus hijos, lo conoce. Es más, conoce, de una forma que, ciertamente, no podemos entender (pero aceptamos por fe), hasta el más recóndito de los secretos escondidos en nuestro corazón.
Pues bien, sabiendo que somos así (pecadores) y que, en realidad, somos unos miserables, no por eso nos abandona. Es más, en tales momentos de nuestra caída (abajo, abajo, abajo, lo más abajo posible) su Misericordia, que siempre está en potencia porque sus entrañas son de tal virtud, ejercítase y, en acto, lo pone a nuestro definitivo servicio. Y nos perdona.
Esto dicho aquí es importante. Es más, para nuestro alivio espiritual es lo más importante que podemos echarnos a la cara y al corazón. Que Dios sea misericordioso no es cosa baladí sino un quicio grande en el que apoyar nuestra vida huidiza de su Amor a través de nuestra carnalidad y mundana existencia.
Que los grandes en nuestra fe (como por ejemplo, San Pablo) llamen a Dios “Padre de las misericordias“ (2 Cor 1, 1-7) refuerza una creencia que, traída a la vida cristiana desde las antigüedades hebreas (queremos decir desde el Antiguo Testamento), fundamenta la sustancia misma de nuestra fe y nuestra confianza en el Todopoderoso. Y es que no se trata de una expresión redonda o bien puesta ahí por el autor de la Santa Escritura inspirado por el Espíritu Santo (que también) sino que expresa, sobradamente, que Dios es Quien porque lo es y que lo es para nosotros, hijos suyos, en los que pensó desde la mismísima eternidad e hizo posible en el Principio de todos los tiempos creados. Y, en efecto, es Quien es porque es Misericordia y la misma se vierte hacia su descendencia sin cicatería, sin racanería, con exceso (por cómo somos) de la misma.
En realidad, nosotros no comprendemos lo que, en su expresión total, significa la Misericordia. Sabemos, sí, lo que de ella nos toca a cada uno cuando caemos y nos sabemos perdonados. Pero, ciertamente, no seremos capaces de alcanzar total comprensión de la misma hasta que nos encontremos en el definitivo Reino de Dios y gocemos de la visión beatífica, momento en el que nos será revelado lo que ahora nuestro corazón no es capaz de soportar ni nuestra vida capaz de abarcar dada nuestra limitación humana.
Sin embargo, seguramente nos basta saber que Dios es Misericordioso con nosotros y que, por grande que está con sus hijos, estamos alegres. Nos basta, es más que cierto esto, con sostenernos en una virtud que sabemos ejercita con prontitud y con inmoderación. Y es que no modera, para nada, en cuanto escasez, en el momento de acariciar nuestro corazón con su perdón según lo que hayamos proferido en su contra por nuestros actos. Ni, tampoco, tiene el brazo recogido para sostenernos cuando nos caemos sino, al contrario, bien extendido para que disminuya la distancia que ponemos de por medio cuando pecamos. Y es que la Misericordia de Dios ni siquiera es que sea infinita sino que no hay medida alguna para contenerla (al fin y al cabo lo infinito es la medida propia de lo que no es medible): es propia de Quien es todo y de Quien todo lo puede.
Dios, pues, se compadece de nosotros y por eso es misericordioso. Por eso la Misericordia tiene su origen en el corazón del Padre. Y nosotros, que pecamos a veces con fruición y con desenvoltura, no sabemos cómo agradecer tanta compasión y tanta virtud en acto.
Quizá diciendo amén, así sea, así es, hacemos patente nuestra voluntad de ser mejores y de no merecer tanta Misericordia de parte de Dios. Y no es que no la queramos como si la despreciáramos sino que nos gustaría, muy de veras, que no tuviera que hacer uso de ella el Padre por haber pecado nosotros.
Eleuterio Fernández Guzmán