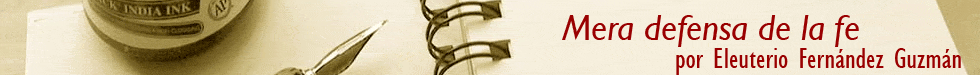

4.10.14
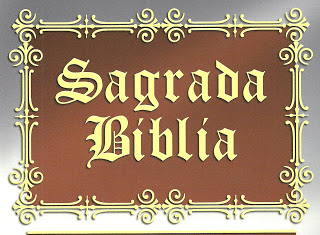
Dice S. Pablo, en su Epístola a los Romanos, concretamente, en los versículos 14 y 15 del capítulo 2 que, en efecto, cuando los gentiles, que no tienen ley, cumplen naturalmente las prescripciones de la ley, sin tener ley, para sí mismos son ley; como quienes muestran tener la realidad de esa ley escrita en su corazón, atestiguándolo su conciencia, y los juicios contrapuestos de condenación o alabanza. Esto, que en un principio, puede dar la impresión de ser, o tener, un sentido de lógica extensión del mensaje primero del Creador y, por eso, por el hecho mismo de que Pablo lo utilice no debería dársele la mayor importancia, teniendo en cuenta su propio apostolado. Esto, claro, en una primera impresión.Sin embargo, esta afirmación del convertido, y convencido, Saulo, encierra una verdad que va más allá de esta mención de la Ley natural que, como tal, está en el cada ser de cada persona y que, en este tiempo de verano (o de invierno o de cuando sea) no podemos olvidar.
Lo que nos dice el apóstol es que, al menos, a los que nos consideramos herederos de ese reino de amor, nos ha de “picar” (por así decirlo) esa sana curiosidad de saber dónde podemos encontrar el culmen de la sabiduría de Dios, dónde podemos encontrar el camino, ya trazado, que nos lleve a pacer en las dulces praderas del Reino del Padre.
Aquí, ahora, como en tantas otras ocasiones, hemos de acudir a lo que nos dicen aquellos que conocieron a Jesús o aquellos que recogieron, con el paso de los años, la doctrina del Jristós o enviado, por Dios a comunicarnos, a traernos, la Buena Noticia y, claro, a todo aquello que se recoge en los textos sagrados escritos antes de su advenimiento y que en las vacaciones veraniegas se ofrece con toda su fuerza y desea ser recibido en nuestros corazones sin el agobio propio de los periodos de trabajo, digamos, obligado aunque necesario. Y también, claro está, a lo que aquellos que lo precedieron fueron sembrando la Santa Escritura de huellas de lo que tenía que venir, del Mesías allí anunciado.
Por otra parte, Pedro, aquel que sería el primer Papa de la Iglesia fundada por Cristo, sabía que los discípulos del Mesías debían estar
“siempre dispuestos a dar respuesta a todo el que os pida razón de vuestra esperanza” (1 Pe 3, 15)
Y la tal razón la encontramos intacta en cada uno de los textos que nos ofrecen estos más de 70 libros que recogen, en la Antigua y Nueva Alianza, un quicio sobre el que apoyar el edificio de nuestra vida, una piedra angular que no pueda desechar el mundo porque es la que le da forma, la que encierra respuestas a sus dudas, la que brota para hacer sucumbir nuestra falta de esperanza, esa virtud sin la cual nuestra existencia no deja de ser sino un paso vacío por un valle yerto.
La Santa Biblia es, pues, el instrumento espiritual del que podemos valernos para afrontar aquello que nos pasa. No es, sin embargo, un recetario donde se nos indican las proporciones de estas o aquellas virtudes. Sin embargo, a tenor de lo que dice Francisco Varo en su libro “¿Sabes leer la Biblia “ (Planeta Testimonio, 2006, p. 153)
“Un Padre de la Iglesia, san Gregorio Magno, explicaba en el siglo VI al médico Teodoro qué es verdaderamente la Biblia: un carta de Dios dirigida a su criatura”. Ciertamente, es un modo de hablar. Pero se trata de una manera de decir que expresa de modo gráfico y preciso, dentro de su sencillez, qué es la Sagrada Escritura para un cristiano: una carta de Dios”.
Pues bien, en tal “carta” podemos encontrar muchas cosas que nos pueden venir muy bien para conocer mejor, al fin y al cabo, nuestra propia historia como pueblo elegido por Dios para transmitir su Palabra y llevarla allí donde no es conocida o donde, si bien se conocida, no es apreciada en cuanto vale.
Por tanto, vamos a traer de traer, a esta serie de título “Al hilo de la Biblia”, aquello que está unido entre sí por haber sido inspirado por Dios mismo a través del Espíritu Santo y, por eso mismo, a nosotros mismos, por ser sus destinatarios últimos.
Por otra parte, es bien cierto que Jesucristo, a lo largo de la llamada “vida pública” se dirigió en múltiples ocasiones a los que querían escucharle e, incluso, a los que preferían tenerlo lejos porque no gustaban con lo que le oían decir.
Sin embargo, en muchas ocasiones Jesús decía lo que era muy importante que se supiera y lo que, sobre todo, sus discípulos tenían que comprender y, también, aprender para luego transmitirlo a los demás.
Vamos, pues, a traer a esta serie sobre la Santa Biblia parte de aquellos momentos en los que, precisamente, Jesús dijo
Permanecer en Cristo y Él en nosotros

Y Jesús dijo… (6, 53-58)”Jesús les dijo: ‘En verdad, en verdad os digo: si no coméis la carne del Hijo del hombre, y no bebéis su sangre,no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna, y yo le resucitaré el último día. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, permanece en mí, y yo en él. Lo mismo que el Padre, que vive, me ha enviado y yo vivo por el Padre, también el que me coma vivirá por mí. Este es el pan bajado del cielo; no como el que comieron vuestros padres, y murieron; el que coma este pan vivirá para siempre.’”
Con esto que dice hoy Jesús muchos se fueron de su lado.
Para los oídos delicados y los corazones no aptos para creer, verdaderamente, en Dios, escuchar lo que les estaba diciendo seguramente era demasiado. Mucho más allá de lo esperado iba aquel Maestro que, si bien enseñaba de una forma distinta a como lo hacían los demás, no podemos negar que lo que trataba de transmitir no caía demasiado bien en determinados corazones.
Si hay algo que repugna al pueblo judío, en cuanto a estar purificado o no estarlo, es la sangre. Por eso cuando escucharon que Aquel que había bautizado Juan en el Jordán les hablaba de tener que beber su sangre (¡y comer su carne!) muchos pensaron “Ahí te quedas” y, en efecto, ahí lo dejaron y se fueron en busca de otro u otros que se acomodaran mejor a sus pensamientos supuestamente fieles (prueba que el relativismo y lo políticamente correcto no son inventos modernos).
Pero Jesús, tenemos que reconocerlo, era perseverante en cuanto a la misión que debía cumplir y completar; hacerla, pues, de forma perfecta.
Y es que hasta cuatro veces, en este breve discurso, habla de su carne y de su sangre. ¡Cuatro veces en tan poco tiempo y palabras!
Eso debía querer decir, en primer lugar, que aquello era importante y que, en segundo lugar, debía ser más que oído… escuchado.
Muchos siglos después de aquello comprendemos que, entonces, estaba hablando de lo que sería la Santa Eucaristía o Santa Misa pero compartimos la tesis según la cual muchos de sus contemporáneos sólo vieron aberración en lo que estaban escuchando; aberración por desviación de lo verdaderamente aceptable. Y es que Jesús profetizó, en aquel mismo momento, lo que, a lo largo de los siglos, sería práctica común entre sus discípulos: en efecto, comer su carne y beber su sangre aunque de una forma que nosotros sí entendemos, comprendemos, compartimos y gozamos.
Bueno, en realidad, más que profetizar dijo, exactamente, lo que tenía que llevarse a cabo pues todo, entonces, ya había sucedido y, por decirlo así, está ahora mismo sucediendo siempre que haya un ser humano que esté descubriendo y conociendo al Hijo de Dios y sepa lo que hace cuando comulga bajo las dos especies o, al menos, bajo una de ellas. Todo, pues, se repite porque todo está escrito desde toda la eternidad y para la vida eterna está hecho.
Tenemos, aquí, un discurso eminentemente escatológico: vivir para siempre, Dios, Padre, Hijo, envío del segundo por parte del primero y, al fin y al cabo, la vida eterna.
¡La vida eterna!
Jesús, aquí, nos propone (pues nunca impone) lo único que debe interesarnos. Por encima de cualquier bien material, de cualquier poder, dominio u ostentación poderosa, de cualquier ansia de haber o tener y, en fin, de cualquier mundanidad que se nos haya pegado a los huesos del corazón (pues así es bien duro y no de carne) lo que el Emmanuel, el Mesías, el Ungido de Dios (¡Alabado sea por siempre el Hijo!) quiere es que sepamos que se entrega a la humanidad toda nomás por cumplir la voluntad de su/nuestro Padre.
Y nos dice eso de la carne y de la sangre porque sabe que comprendemos que no se refiere a su cuerpo (en cuanto células y órganos físicos) o al líquido que le corre por las venas sino que Él procurará, mediando la Última Cena, que tras la transubstanciación lo que alcance nuestro corazón (hablamos ahora espiritualmente) sean, en verdad, su cuerpo y su sangre, carne y sangre… pan y vino al fin y al cabo, como sabemos que sucede tras la consagración.
Cristo no se calla nada. No deja nada escondido bajo el celemín. De todo nos informa. Y lo hace porque es nuestro hermano y porque quiere que siempre estemos con Dios. Y entre lo que no deja de decirnos por activa y por pasiva (tal es su predicación, a veces, en el desierto) está aquello que se refiere a permanecer en Él.
¡Permanecer en Cristo y, así, en Dios!
Esto es, así dicho, de tanta importancia, es tan relevante, tiene tanta y total vitalidad (de vida eterna) para nosotros que entender cosa distinta que no sea gozo y disfrute de tan espiritual verdad es alejarse de la realidad de las cosas del alma.
Y Cristo nos regala todo: se da a sí mismo (que es Dios, ¡Dios!) que es lo mismo que decir que a la Creación entera, al hecho de mantener la Creación, a la voluntad del Padre de ser Padre fiel, a la entrega del Espíritu Santo para que pida al Todopoderoso con gemidos inefables…
Y todo eso a cambio… de creer, de no mirar para otro lado, de aceptar ingerir su cuerpo y su sangre, de querer ser hijos de Dios con todas sus consecuencia y, por terminar, de aceptar la vida eterna que nos es dada y entregada, ¡gratis!, por tan sólo aceptar la prevalencia del Todopoderoso sobre lo que somos y hacemos; tan sólo por tener por buena la vida que nos ofrece Quien pudiendo hacer otra cosa nos prefiere por ser semejanza suya.
Por eso debemos repetirnos (muchas veces) esto: cuerpo y sangre, pan y vino; cuerpo y sangre, pan y vino… y así hasta que nos convenzamos que fuera de tal verdad no hay más que el vacío y el rechinar de dientes.Eleuterio Fernández Guzmán