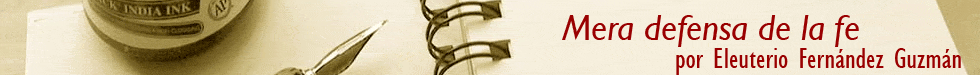

Serie oraciones – invocaciones – Oración de aceptación en la vejez
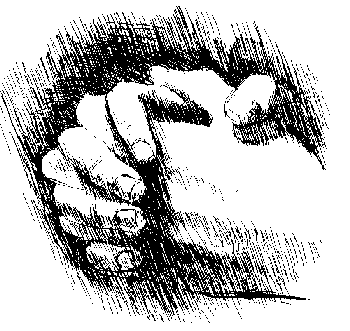
No sé cómo me llamo…Tú lo sabes, Señor.
Tú conoces el nombre
que hay en tu corazón
y es solamente mío;
el nombre que tu amor
me dará para siempre
si respondo a tu voz.
Pronuncia esa palabra
De júbilo o dolor…
¡Llámame por el nombre
que me diste, Señor!Este poema de Ernestina de Champurcin habla de aquella llamada que hace quien así lo entiende importante para su vida. Se dirige a Dios para que, si es su voluntad, la voz del corazón del Padre se dirija a su corazón. Y lo espera con ansia porque conoce que es el Creador quien llama y, como mucho, quien responde es su criatura.
No obstante, con el Salmo 138 también pide algo que es, en sí mismo, una prueba de amor y de entrega:
“Señor, sondéame y conoce mi corazón,
ponme a prueba y conoce mis sentimientos,
mira si mi camino se desvía,
guíame por el camino eterno”Porque el camino que le lleva al definitivo Reino de Dios es, sin duda alguna, el que garantiza eternidad y el que, por eso mismo, es anhelado y soñado por todo hijo de Dios.
Sin embargo, además de ser las personas que quieren seguir una vocación cierta y segura, la de Dios, la del Hijo y la del Espíritu Santo y quieren manifestar tal voluntad perteneciendo al elegido pueblo de Dios que así lo manifiesta, también, el resto de creyentes en Dios estamos en disposición de hacer algo que puede resultar decisivo para que el Padre envíe viñadores: orar.
Orar es, por eso mismo, quizá decir esto:
-Estoy, Señor, aquí, porque no te olvido.
-Estoy, Señor, aquí, porque quiero tenerte presente.
-Estoy, Señor, aquí, porque quiero vivir el Evangelio en su plenitud.
-Estoy, Señor, aquí, porque necesito tu impulso para compartir.
-Estoy, Señor, aquí, porque no puedo dejar de tener un corazón generoso.
-Estoy, Señor, aquí, porque no quiero olvidar Quién es mi Creador.
-Estoy, Señor, aquí, porque tu tienda espera para hospedarme en ella.Pero orar es querer manifestar a Dios que creemos en nuestra filiación divina y que la tenemos como muy importante para nosotros.
Dice, a tal respecto, san Josemaría (Forja, 439) que “La oración es el arma más poderosa del cristiano. La oración nos hace eficaces. La oración nos hace felices. La oración nos da toda la fuerza necesaria, para cumplir los mandatos de Dios. —¡Sí!, toda tu vida puede y debe ser oración”.
Por tanto, el santo de lo ordinario nos dice que es muy conveniente para nosotros, hijos de Dios que sabemos que lo somos, orar: nos hace eficaces en el mundo en el que nos movemos y existimos pero, sobre todo, nos hace felices. Y nos hace felices porque nos hace conscientes de quiénes somos y qué somos de cara al Padre. Es más, por eso nos dice san Josemaría que nuestra vida, nuestra existencia, nuestro devenir no sólo “puede” sino que “debe” ser oración.
Por otra parte, decía santa Teresita del Niño Jesús (ms autob. C 25r) que, para ella la oración“es un impulso del corazón, una sencilla mirada lanzada hacia el cielo, un grito de reconocimiento y de amor tanto desde dentro de la prueba como desde dentro de la alegría”.
Pero, como ejemplos de cómo ha de ser la oración, con qué perseverancia debemos llevarla a cabo, el evangelista san Lucas nos transmite tres parábolas que bien podemos considerarlas relacionadas directamente con la oración. Son a saber:
La del “amigo importuno” (cf Lc 11, 5-13) y la de la “mujer importuna” (cf. Lc 18, 1-8), donde se nos invita a una oración insistente en la confianza de a Quién se pide.
La del “fariseo y el publicano” (cf Lc 18, 9-14), que nos muestra que en la oración debemos ser humildes porque, en realidad, lo somos, recordando aquello sobre la compasión que pide el publicano a Dios cuando, encontrándose al final del templo se sabe pecador frente al fariseo que, en los primeros lugares del mismo, se alaba a sí mismo frente a Dios y no recuerda, eso parece, que es pecador.
Así, orar es, para nosotros, una manera de sentirnos cercanos a Dios porque, si bien es cierto que no siempre nos dirigimos a Dios sino a su propio Hijo, a su Madre o a los muchos santos y beatos que en el Cielo son y están, no es menos cierto que orando somos, sin duda alguna, mejores hijos pues manifestamos, de tal forma, una confianza sin límite en la bondad y misericordia del Todopoderoso.
Esta serie se dedica, por lo tanto, al orar o, mejor, a algunas de las oraciones de las que nos podemos valer en nuestra especial situación personal y pecadora.
Serie Oraciones – Invocaciones: Oración de aceptación en la vejez

“Yo te ofrezco, Señor, la vejez de mi cuerpo,Mis músculos sin fuerza, que sé que voy perdiendo,
Mi agilidad apagada, que quedó en el recuerdo,
Mis ojos ya sin brillo, mis torpes movimientos,
Mis piernas tan cansadas, buscando siempre asiento,
Mis manos tan gastadas, de tanto que sirvieron,
En ayuda y caricias a cuantos acudieron,
Yo te ofrezco, Señor, la nada de este cuerpo
Que fue ágil y fuerte, que fue joven y esbelto…
Que pasó por la vida con ruidos y silencios.
Hoy, en este lugar en el que Tú me has puesto
Y que sabes, Señor, que es mi mundo y mi tiempo,
Te ofrezco con amor, la vejez de mi cuerpo…”
Una de las ventajas, entre las muchas, que tiene ser cristiano, aquí católico, es darse cuenta de la situación por la que pasamos los hijos de Dios. Por eso no nos importa (al menos no nos debería importar) tanto la edad que se tenga como lo que supone, de cara a nuestra vida eterna, la misma.
El caso de los muchos años pasados, de la vejez, es síntoma (de ser así) de cómo se siente una persona al llegar a la misma. Sabemos, de todas formas, que no todos los seres humanos reaccionan igual al paso de los años y que, de faltar el sentido cristiano de la existencia, puede pasarse por un trago muy amargo.
Es bien cierto que conforme se avanza en la vida hacia la muerte (al fin y al cabo nacemos para morir e ir con el Padre Dios y eso no debe causarnos mayor espanto que la conciencia de tal realidad) vamos acumulando achaques. Y eso es así porque el Creador, cuando hizo al ser humano, creyó oportuno que nuestro cuerpo se fuera desgastando y alcanzando una cima espiritual. Y que esto fuera, así, a la vez pues nos quiere lo mejor preparados posible para su encuentro con nuestras almas.
Por eso también podemos, debemos, ofrecer a Dios aquello que ya no somos. Es decir lo que fuimos (en cuanto a fuerza física más que nada) pero que ahora ya no somos (o que no seremos pero llegaremos a no-ser.
Dios ha de querer, quiere con toda seguridad, a los que ya no se valen de su poderío físico porque el paso del tiempo ha debilitado sus músculos o porque los sentidos ya no son lo que eran y muchas veces se falla en lo que antes era fácil llevar a cabo. Y Dios quiere porque es Padre misericordioso y atiende, precisamente, a los más necesitados de ayuda; y quiere porque sabe que lo necesario no siempre se tiene y sigue siendo necesario. Y eso es lo que en la vejez ofrecemos a Dios: lo que tenemos.
En realidad, todo lo que fuimos y que ya no podemos ser es lo que nos hace muy valiosos para Dios. Por eso le ofrecemos a Quien todo lo creó y mantiene lo hecho con lo que, aparentemente, ya no sirve…
Y es que, a lo mejor estando muy cerca de partir hacia el definitivo Reino de Dios (en realidad, estamos para allí ir cuando el Creador quiera y tenga por oportuno y vivimos sin saber el momento) no por eso dejamos de darnos cuenta de lo que somos: creación del Todopoderoso y, en realidad, todos suyos.
Ofrecer, entonces, la vejez, no es más que la consecuencia del afán, tan necesario, de saber lo que somos y hacia dónde vamos.
Eleuterio Fernández Guzmán