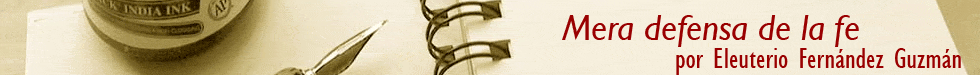

Serie oraciones – invocaciones – Marta Robin: Oración a Cristo Encarnado
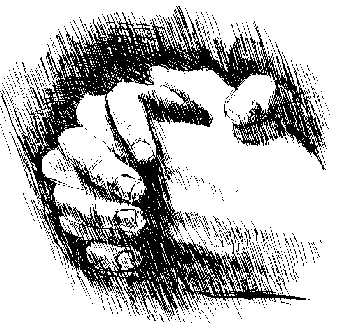
No sé cómo me llamo…
Tú lo sabes, Señor.
Tú conoces el nombre
que hay en tu corazón
y es solamente mío;
el nombre que tu amor
me dará para siempre
si respondo a tu voz.
Pronuncia esa palabra
De júbilo o dolor…
¡Llámame por el nombre
que me diste, Señor!Este poema de Ernestina de Champurcin habla de aquella llamada que hace quien así lo entiende importante para su vida. Se dirige a Dios para que, si es su voluntad, la voz del corazón del Padre se dirija a su corazón. Y lo espera con ansia porque conoce que es el Creador quien llama y, como mucho, quien responde es su criatura.
No obstante, con el Salmo 138 también pide algo que es, en sí mismo, una prueba de amor y de entrega:
“Señor, sondéame y conoce mi corazón,
ponme a prueba y conoce mis sentimientos,
mira si mi camino se desvía,
guíame por el camino eterno”Porque el camino que le lleva al definitivo Reino de Dios es, sin duda alguna, el que garantiza eternidad y el que, por eso mismo, es anhelado y soñado por todo hijo de Dios.
Sin embargo, además de ser las personas que quieren seguir una vocación cierta y segura, la de Dios, la del Hijo y la del Espíritu Santo y quieren manifestar tal voluntad perteneciendo al elegido pueblo de Dios que así lo manifiesta, también, el resto de creyentes en Dios estamos en disposición de hacer algo que puede resultar decisivo para que el Padre envíe viñadores: orar.
Orar es, por eso mismo, quizá decir esto:
-Estoy, Señor, aquí, porque no te olvido.
-Estoy, Señor, aquí, porque quiero tenerte presente.
-Estoy, Señor, aquí, porque quiero vivir el Evangelio en su plenitud.
-Estoy, Señor, aquí, porque necesito tu impulso para compartir.
-Estoy, Señor, aquí, porque no puedo dejar de tener un corazón generoso.
-Estoy, Señor, aquí, porque no quiero olvidar Quién es mi Creador.
-Estoy, Señor, aquí, porque tu tienda espera para hospedarme en ella.Pero orar es querer manifestar a Dios que creemos en nuestra filiación divina y que la tenemos como muy importante para nosotros.
Dice, a tal respecto, san Josemaría (Forja, 439) que “La oración es el arma más poderosa del cristiano. La oración nos hace eficaces. La oración nos hace felices. La oración nos da toda la fuerza necesaria, para cumplir los mandatos de Dios. —¡Sí!, toda tu vida puede y debe ser oración”.
Por tanto, el santo de lo ordinario nos dice que es muy conveniente para nosotros, hijos de Dios que sabemos que lo somos, orar: nos hace eficaces en el mundo en el que nos movemos y existimos pero, sobre todo, nos hace felices. Y nos hace felices porque nos hace conscientes de quiénes somos y qué somos de cara al Padre. Es más, por eso nos dice san Josemaría que nuestra vida, nuestra existencia, nuestro devenir no sólo “puede” sino que “debe” ser oración.
Por otra parte, decía santa Teresita del Niño Jesús (ms autob. C 25r) que, para ella la oración“es un impulso del corazón, una sencilla mirada lanzada hacia el cielo, un grito de reconocimiento y de amor tanto desde dentro de la prueba como desde dentro de la alegría”.
Pero, como ejemplos de cómo ha de ser la oración, con qué perseverancia debemos llevarla a cabo, el evangelista san Lucas nos transmite tres parábolas que bien podemos considerarlas relacionadas directamente con la oración. Son a saber:
La del “amigo importuno” (cf Lc 11, 5-13) y la de la “mujer importuna” (cf. Lc 18, 1-8), donde se nos invita a una oración insistente en la confianza de a Quién se pide.
La del “fariseo y el publicano” (cf Lc 18, 9-14), que nos muestra que en la oración debemos ser humildes porque, en realidad, lo somos, recordando aquello sobre la compasión que pide el publicano a Dios cuando, encontrándose al final del templo se sabe pecador frente al fariseo que, en los primeros lugares del mismo, se alaba a sí mismo frente a Dios y no recuerda, eso parece, que es pecador.
Así, orar es, para nosotros, una manera de sentirnos cercanos a Dios porque, si bien es cierto que no siempre nos dirigimos a Dios sino a su propio Hijo, a su Madre o a los muchos santos y beatos que en el Cielo son y están, no es menos cierto que orando somos, sin duda alguna, mejores hijos pues manifestamos, de tal forma, una confianza sin límite en la bondad y misericordia del Todopoderoso (¡Alabado sea por siempre!).
Esta serie se dedica, por lo tanto, al orar o, mejor, a algunas de las oraciones de las que nos podemos valer en nuestra especial situación personal y pecadora.
Por otra parte, en el libro de Jean Guitton de título “Retrato de Marta Robin” se recogen unos textos de la Venerable francesa que bien pueden ser tenidas por oraciones. Por su valor espiritual las traemos aquí.
Serie Oraciones – Invocaciones: Marta Robin - Oración a Cristo Encarnado

“Vuestra Encarnación, oh Verbo divino y eterno, es el punto centro del mundo. Preparado desde la eternidad, y sus consecuencias se extienden más allá de los tiempos y abarca toda la eternidad.Os adoro cuando aceptáis y recibís de vuestro Padre la suprema misión de rescatarnos, de salvarnos, de librarnos de la esclavitud del pecado, de rehabilitarnos, de volvernos a la vida de la gracia perdida por este mismo pecado, y de disponernos, de incorporarnos a la vida eterna de la gloria.
Os adoro, oh Jesús, cuando os aprestáis a despojaros de los esplendores de vuestra gloria para haceros como uno de nosotros… Pero, ¿qué diré, oh Verbo divino, de vuestra relación con María en el momento de la Anunciación?
Vos quisisteis ser hijo de esta Virgen sin mancha, como sois Hijo único de Dios, para darnos también una madre cerca de Vos. Tenéis a Dios por Padre y quisisteis tener a María por madre para dárnosla y dárnosla a todos.
Por vuestra omnipotencia y vuestra infinita bondad la hicisteis digna Madre de Dios, para que fuera madre de todos los hombres. Le obedecisteis en esta vida terrestre y, coronando vuestra obra, le concedéis que tenga ya en el cielo la gloria que corresponde a su sagrada dignidad”.
Bien podemos decir que si hay un momento importante en la historia de la salvación de la humanidad orante es el de la Encarnación. En tal instante se hizo posible lo que luego vendría y sin ella es posible que nada fuese como fue.
No extrañe para nada que los creyentes católicos especialmente preparados por Dios para serlo dediquen palabras elogiosas a tal situación y que, desde ella, todo lo bueno y mejor tenga lugar.
Eso hace Marta Robin en esta oración. Y lo hace con la ternura que en la Venerable es común leer y ver porque, a lo largo de cuatro temas, digamos esenciales, escancia una franca y bondadosa consideración del Hijo de Dios.
Así, por ejemplo, al respecto de qué es la Encarnación para la humanidad pues, como hemos dicho arriba, lo es todo y todo lo es. Es más, la que fue del Hijo de Dios, desde ella, todo cobra sentido exacto acerca de la voluntad del Todopoderoso (¡Alabado sea por siempre!) Y, sin embargo, no vaya a creerse que aquel momento histórico en el que el Espíritu Santo cubriera con su sombra a María quedó allí y allí quedó sino que ocupa el desde entonces hasta siempre, siempre, siempre o, lo que es lo mismo, hasta toda la eternidad donde resultará vencedor el sujeto Cristo, Hijo de Dios Padre, sobre el objeto Mal.
Pero ¿para qué la Encarnación?
Se ha dicho muchas veces (y todas serán pocas) que el Hijo, siguiendo al Padre se valió del Espíritu Santo y se sometió a lo que estaba escrito (y de lo cual se da cuenta en el Antiguo Testamento) porque era necesaria, querida por Dios, la salvación de la humanidad que el Creador había hecho posible. Dios la quería, era posible que así fuera y, en efecto, lo fue. Y para eso era necesario, según quiso, que pasara lo que pasó que fue, exactamente, que Quien iba a nacer limpiara el pecado en el que la humanidad había caído, que cargara con el mismo y que, con tal peso, muriera en una muerte de cruz, en la Cruz. Y todo eso haciéndose igual a sus hermanos los hombres excepto… ¡exactamente!, en el pecado.
Tuvo, sin embargo, que ver mucho en esto, en tal acontecimiento, aquella niña de nombre María.
Jesús y María; María y Jesús son, cómo decirlo, las rocas sobre las que se construyó el edificio de la salvación y, siendo el Hijo la piedra angular sobre la que se edifica la espiritualidad del creyente católico, no por eso dejamos de considerar a su Madre otro pilar fundamental sobre el que nos sostenemos las piedras vivas que formamos parte de la Iglesia que Cristo fundó y a la que, con el tiempo, se le daría el apellido de católica.
María, pues, en la historia de nuestra salvación, no puede ser olvidada. Y es que, siendo Madre de Cristo había de serlo, por fuerza, del resto de hijos de Dios. Y por eso nos la entregó Jesús en ya sabemos qué terrible momento de muerte y de esperanza, de agonía y de gozo, a la vez, por ver cumplida la voluntad de Dios.
Por eso agradecemos a Cristo todo: que consintiera abajarse a ser hombre, parte de la humanidad, y se encarnara de María la Virgen, que luego diera su vida, también, por nosotros y que, por fin, decidiera enviarnos al Espíritu Santo para que, en lo sucesivo, nos defendiera y alentara nuestro paso hacia el definitivo Reino de Dios.
Y es que María, aquella niña que dijo sí al Ángel del Señor, fue dignamente escogida por el Padre para Madre del Hijo y, por eso mismo, nuestra.
Y todo eso pasó en un instante porque, para Dios, nada hay imposible. Nada.
Eleuterio Fernández Guzmán