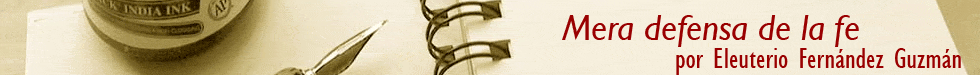


Somos hijos de Dios y, por tanto, nuestra filiación divina, supone mucho. Por ejemplo, que en la misma tenemos a un hermano muy especial. Tan especial es que sin Él nosotros no podríamos salvarnos. Sencillamente moriríamos para siempre. Por eso entregó su vida y, por eso mismo, debemos, al menos, agradecer tan gran manifestación de amor. Y es que nos amó hasta el extremo de dar subida por todos nosotros, sus amigos.
El Hijo del hombre, llamado así ya desde el profeta Daniel, nos ama. Y nos ama no sólo por ser hermano nuestro sino porque es Dios mismo. Por eso quiere que demos lo mejor que de nosotros mismos puede salir, de nuestro corazón, porque así daremos cuenta de aquel fruto que Cristo espera de sus hermanos los hombres.
Jesús, sin embargo o, mejor aún, porque nos conoce, tiene mucho que decirnos. Lo dijo en lo que está escrito y lo dice cada día. Y mucho de los que nos quiere decir es más que posible que nos duela. Y, también, que no nos guste. Pero Él, que nunca miente y en Quien no hay pecado alguno, sabe que somos capaces de dar lo mejor que llevamos dentro. Y lo sabe porque al ser hijos de Dios conoce que no se nos pide lo que es imposible para nosotros sino lo que, con los dones y gracias que el Padre nos da, podemos alcanzar a llevar a cabo.
Sin embargo, no podemos negar que muchas veces somos torpes en la acción y lentos en la respuesta a Dios Padre.
A tal respecto, en el evangelio de san Juan hace Jesús a las, digamos, generales de la Ley. Lo dice en 15, 16:
“No me habéis elegido vosotros a mí, sino que yo os he elegido a vosotros, y os he destinado para que vayáis y deis fruto, y que vuestro fruto permanezca; de modo que todo lo que pidáis al Padre en mi nombre os lo conceda”.
En primer lugar, no nos debemos creer que nosotros escogemos a Cristo. Quizá pudiera parecer eso porque, al fin y al cabo, somos nosotros los que decimos sí al Maestro. Sin embargo, eso sucede con el concurso de la gracia antecedente a todo lo que hacemos. Por eso es el Hijo de Dios el que nos escoge porque antes ha estado en nuestro corazón donde tenemos el templo del Espíritu Santo.
Pero importa saber para qué: para dar fruto. Y tal dar fruto sólo puede acaecer si damos cumplimiento a lo que Jesucristo espera de nosotros. Y que es mucho porque mucho se nos ha dado.
Cristo, puerta del cielo, quiere que entres a través de ella

Se suele decir que se va al Cielo o que al Cielo se entra. Es decir, que hay una forma de alcanzar la vida eterna, de gozar de la Bienaventuranza y de tener la Visión Beatífica.Los creyentes católicos tenemos algo por cierto o, lo que es lo mismo, por expresión de verdad: el Cielo no es inalcanzable sino que al definitivo Reino de Dios se puede llegar.
El caso es que sabemos que hay un Camino y que el mismo es Cristo; sabemos que la Verdad es el mismo Cristo y sabemos que a través del Hijo se llega al Padre y que, por tanto, es la Vida.
En el Nuevo Testamento se habla del redil de Dios. Se nos dice que el Buen Pastor cuida de las ovejas que Dios le ha entregado y que si una de ellas se pierde deja el resto y va a buscarla porque ninguno de los hijos que Dios ha entregado al Hijo puede perderse.
Eso es al respecto de la vida en la tierra pero hay una vida mejor a la que queremos llegar. Está ahí desde la creación de todo y, aunque por aquello del pecado original se ha hecho más dificultoso entrar en la misma, Dios remedió aquel mal paso del hombre enviando a Cristo al mundo. Desde entonces se ha facilitado, se ha abierto, la puerta del Cielo porque es bien cierto que antes de la Resurrección del Cristo las almas justas habitaban el llamado “limbo de Abrahám” pero aun no habían podido alcanzar el Cielo que, precisamente, abrió tras su muerte Quien había sido enviado al mundo para eso: para salvar a la humanidad y mostrarle el camino hacia el definitivo Reino de Dios.
Cristo, por tanto, es la puerta que da acceso al Cielo.
Ciertamente, decir eso y de tal guisa pudiera parecer una forma muy metafórica de hablar. Sin embargo, no se trata de nada filosófico sino de algo mucho más sencillo de entender.
Pues bien, como Jesucristo es la puerta que facilita la entrada al Cielo, podemos decir que cuanto más sigamos, en tiempo de merecer, lo aconsejado y dicho por el Hijo de Dios, más fácil será que Él nos abra la entrada a la Bienaventuranza. Al contrario, nos la encontraremos cerrada si hemos hecho caso omiso a sus consejos y advertencias. Y es que la puerta, pues, que es Cristo, nos la abre el según y el según cómo: que hacemos aquí y cómo lo hacemos.
Por otra parte, en los años de predicación del Hijo de Dios, el mismo abrió muchas veces su corazón a quien quería conocer la Vida. Algo así hace con la puerta que lleva a la Vida eterna: Él, que es la misma, nos ofrece la posibilidad de entrar; nos muestra su vida como ejemplo y nos da a escoger. Luego, claro está, la elección es cosa nuestra y somos nosotros los que decidimos qué hacer con nuestra vida después de la muerte.
¡Sí! Es cosa nuestra.
Nota: agradezco al web católico de Javier las ideas para esta serie.
Eleuterio Fernández Guzmán