
9.10.10
La "cuestión romana" amargó el pontificado a León XIII
MASONERÍA, ANTICLERICALISMO Y DISENSIONES ENTRE LOS CATÓLICOS

Cuando el 20 de febrero de 1878 el Cardenal Vincenzo Gioacchino Pecci fue elegido Papa y tomó el nombre de León XIII, el nuevo Pontífice se encontró con una herencia de su predecesor, el Beato Pío IX, que incluía muchas luces pero también algunas sombras, como era la llamada “cuestión romana”. Se trataba de la disputa entre el papado y el gobierno italiano, nacida en los planes del Conde de Cavour en 1861 y cristalizada el 20 de septiembre de 1870, día en que el ejército italiano, a manos del general Raffaele Cardona, conquistó la Urbe, entrando por la Via que desde entonces se llamaría “20 de septiembre". Cuando al año siguiente el gobierno publicó la “Ley de Garantías” -que desposeía al Papa de su poder temporal, si bien le concedía el trato de soberano y la extraterritorialidad de algunos palacios en Roma, y le asignaba una pingüe remuneración anual- Pío IX se negó a aceptarla, considerándose desde entonces prisionero en el Vaticano, lo que provocó que la tensión entre el Vaticano y el gobierno italiano se hiciera más patente, llegando a ser virulenta a finales de siglo.
Según los historiadores dicha tensión tuvo dos momentos bien definidos: Durante el pontificado de León XIII empeoró cada vez más, mientras que durante una segunda etapa -correspondiente a los pontificados de Pío X y Benedicto XV- las relaciones se fueron haciendo menos tensas, la disensión se fue desdibujando por una y otra parte y todo pareció encaminarse a una solución más positiva, que llegaría como es sabido durante el pontificado de Pío XI. El cambio que se advierte a caballo entre los dos siglos se debió a todo un complejo de factores, entre los que hay que subrayar el temor que provocaba en ambas partes contendientes el fuerte progreso del socialismo. Pensaban los liberales que será imposible luchar en dos frentes y adoptaron una actitud más conciliadora para con el ala moderada de los católicos que, a su vez, abandona los prejuicios del momento y se preocupa también ella de la conservación de las estructuras tradicionales de la sociedad, en trance tambaleante. Al período de León XIII y del presidente italiano, extremista de izquierdas, Francesco Crispi (en la foto) siguió la fase de apaciguamiento de un Papa más pastoral, San Pío X, y un presidente más moderado, Giovanni Giolitti.
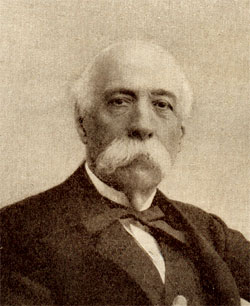
Durante el pontificado del Papa Pecci se produjo un fuerte incremento del anticlericalismo, debido no sólo a la “cuestión romana”, sino también a la difusión del positivismo, que presentaba la ciencia, ídolo de aquella época (y hasta hoy en día), como incompatible con la fe. Mientras que el anticlericalismo de la derecha italiana -que había llevado a cabo la reunificación de Italia y había ostentado el poder hasta 1876- se había manifestado, sobre todo, en las medidas legislativas, el de izquierda que vino después se manifestó especialmente en desfiles y clamores, como en ocasión de la fiesta del 20 de septiembre, que cobró un marcado acento antipapal y anticatólico. Si bien es verdad que el gobierno italiano no secundó los deseos de los radicales sobre la abrogación de la Ley de garantías, también es cierto que toleró estas manifestaciones callejeras. Entre los episodios más conocidos y rocambolescos recordaremos el asalto al féretro de Pío IX, que cerca estuvo de acabar en el fondo del río Tiber en 1881, durante su traslado nocturno a la basílica de San Lorenzo, en el cementerio del Campo Verano.Un periodista radical, Alberto Mario, aprobó la agresión a la “carroña” del Papa, “parricida y payaso”, continuando: “Aplaudimos ese gesto y lo hubiésemos aplaudido aún más fuerte si los restos de tan gran imbécil hubiesen terminado en el Tíber”. En 1888 el presidente del Consejo, Crispi, obligó a dimitir al alcalde de Roma, Torlonia, reo de haber presentado al cardenal vicario de Roma las felicitaciones de los romanos en el jubileo de León XIII. En 1889 la erección del monumento a Giordano Bruno en el Campo dei Fiori se vio acompañada de cortejos masónicos y manifestaciones anticlericales de matiz demagógico. La masonería, que no había jugado un papel importante antes de 1870, adquirió ahora una importancia decisiva en la vida política, contribuyendo a envenenar las relaciones con la Iglesia en conformidad con el lema grabado en una medalla conmemorativa: inextinguibile odium et nunquam sanabile vulnus. Dado que muchos ministros, funcionarios, intelectuales, parlamentarios y periodistas se inscribieron en la masonería, sucedió que la secta llegó a tener prácticamente en sus manos las palancas del poder, por lo que no es de extrañar que durante aquellos años se hablase repetidamente de una partida del Papa, de la ciudad de Roma.
Por lo que se refería a la cuestión romana, las posiciones permanecían sin novedad. Los liberales sostenían que la ley de las garantías había solucionado ya definitivamente el problema y que el Papa era absolutamente libre en su ministerio pastoral, mucho más que cuando tenían que aguantar los pesados controles del régimen absoluto. Olvidaban o minimizaban las frecuentes ofensas inferidas al Obispo de Roma, el creciente despliegue de laicización que paralizaba gran parte de la pastoral, las trabas que se ponían al nombramiento de los obispos, e interpretaban las reiteradas protestas del Papa contra lo que él llamaba abusos intolerables como una prueba evidente de su libertad.
Los católicos fieles a las directrices vaticanas respondían diciendo que un pontífice sin soberanía, incluso temporal, era y seguía siendo súbdito de otra autoridad y por lo tanto no podía considerarse independiente. Los eventuales privilegios de que podía disfrutar dependían de hecho y de derecho del arbitrio de otra autoridad y, naturalmente, podían ser revocados; lo que quería decir que eran más una abstracción que una realidad. Esta tesis aparecía, sobre todo, en la carta escrita por León XIII al cardenal Rampolla, su secretario de Estado, el 15 de junio de 1887 (”lejos de ser independientes, estamos sometidos a un poder ajeno…“), al igual que en la nota enviada por aquellos mismos días por el propio Rampolla al cuerpo diplomático. Pretendía el Papa la devolución, al menos, de la ciudad de Roma, mientras el político liberal del centro, Ruggero Bonghi, replicaba: “Territorio, el reino de Italia no puede restituir ni poco ni nada”.
Si los liberales no admitían la posibilidad de una soberanía territorial inherente a una potencia distinta del Estado italiano, León XIII continuó hasta su muerte, como se desprende de una carta que quiso (caso quizá único en la historia del papado) que se leyera en el cónclave celebrado para elegir a su sucesor, considerando imposible la coexistencia de los dos poderes en una misma ciudad, contraria a la naturaleza misma de las cosas y a la experiencia plurisecular, innoble dejación, herida en el prestigio de la Santa Sede, motivo continuo de violencias o, al menos, de presiones. Más válidas aún eran las otras apreciaciones de León XIII: parecería el Papa como infeudado en una dinastía, huésped de un poder extranjero y su actuación resultaría menos grata y quizá sospechosa. El restablecimiento del poder temporal en medida más o menos amplia era, por tanto, un postulado irrenunciable, hacia el que se ordenaba toda la actividad política de la Santa Sede. Si bien en los primeros años posteriores a 1870 no se excluía la posibilidad de una intervención armada de cualquier potencia no italiana, se siguió tratando de buscar el apoyo diplomático internacional, buscándolo bien en Alemania o bien en otros lugares.
Seguía, entre tanto, en pie la directriz vaticana de abstenerse en las elecciones políticas. La abstención, actitud en un primer período espontánea en amplios sectores católicos partidarios de la oposición total a1 Estado italiano, pero combatida vivamente por otros, se vio sancionada algo más tarde desde lo alto, aunque con cierta timidez y alguna reserva inicial. Durante el pontificado de Pío IX, en 1866 declaró el Vaticano que los católicos elegidos para diputados podían prestar el juramento de fidelidad al Estado sólo en el caso de añadir públicamente la cláusula “quedando a salvo las leyes divinas y eclesiásticas”, lo que en realidad, equivalía esto a impedir a los católicos su participación en las elecciones. Después de la ocupación de Roma, se dio un paso más, al declarar la Penitenciaría en 1871 y 1874 que “no convenía” (el famoso “non expedit” sobre el que tanto han escrito los historiadores) que los católicos participasen en las elecciones, atendidas las circunstancias del momento. Ya en tiempos de León XIII, en 1886 precisó el Santo Oficio: “non expedit prohibitionem importat”, que reafirmaba la prohibición anterior, si bien seguía siendo lícita la participación en las elecciones administrativas (ayuntamientos, regiones). Nacido de consideraciones prácticas, como reacción a la anulación de algunas elecciones y destinado al fracaso, el “non expedit” se fue convirtiendo poco a poco en una cuestión de principio: protesta ideal contra la política de hechos consumados, preocupación por mantener el movimiento católico en su pureza original, aislándolo de cualquier contacto con la revolución. Y ciertamente el non expedit contribuyó a que disminuyese la proporción de votantes -aunque sea difícil establecer cifras- y a que aumentase el distanciamiento entre el Estado italiano y las masas.
Los católicos, que por este procedimiento se habían autoexcluido de 1a participación directa en la vida política dentro de los cauces y fórmulas que les ofrecía el Estado liberal, no se limitaron a una espera pasiva e inerte de los acontecimientos. Superada rápidamente la “teoría de la catástrofe”, que creía en el desastre total del Estado italiano castigado por Dios por sus culpas, los católicos intransigentes se agruparon en un movimiento de oposición extraparlamentario tratando de influir en la vida italiana por otros medios. Nacieron y se desarrollaron las organizaciones católicas a escala nacional, agrupadas en torno a la Opera dei congressi e comitati cattolici que, nacida en 1874, desarrolló una intensa actividad mediante sus diversas secciones, especialmente en Italia del norte, hasta que, deteriorada por interiores tensiones entre jóvenes y viejos, fue liquidada por Pío X en 1904.
La abstención, de cuya validez dudaba hasta el mismo Pontífice, como demuestran las reiteradas consultas privadas que hizo a los católicos más caracterizados, laicos y clérigos, provocaba fuertes polémicas entre intransigentes y moderados, acabando por dividir a los católicos en dos bloques. Los intransigentes tenían de su parte algunos periódicos extremadamente batalladores, como “L’Unitá Católica”, dirigido por Giu¬seppe Sacchetti, que desde el 20 de septiembre aparecía orlado de luto, y “L’Osservatore Católico”, dirígido por el sacerdote don Albertario. Los conciliadores, por su parte, no se quedaban inactivos y, además de servirse de ciertos periódicos, entre los que destaca por su solidez “La Rassegna Nazionale”, defendieron en determinados libros la necesidad de una conciliación, tan necesaria en un clima religioso que se enrareció grandemente por los extremismos: Se hicierobn frecuentes las acusaciones mutuas en dichos medios de comunicación, las acusaciones de heterodoxia ante el Santo Oficio de aquellos que buscaban una solución menos reaccionaria y, consecuentemente, los escritos que fueron puestos en el índice
En 1887, un discurso en el que León XIII -cansado de tantas trifulcas entre los mismos católicos italianos- hablaba de la “funesta disensión”, abrió los ánimos a la esperanza, tanto más cuanto que el presidente del consejo, Francesco Crispi, contestó en el mismo tono conciliador. El fogoso benedictino P. Tosti publicó entonces “La Conciliazione”, proponiendo una solución basada en la renuncia de la Santa Sede a toda soberanía territorial y, sin esperar autorización alguna, inició ciertos sondeos con el gobierno italiano. Todo quedó en seguida en agua de borrajas en el momento en que Crispi contestó a una interpelación en el Parlamento, que Italia no pedía conciliación porque no estaba en guerra con nadie. Esto provocó, por parte de León XIII, una reacción negativa que, como hemos visto, duró hasta el final de su vida. No hay que excluir en este fracaso la intervención de la masonería, aunque se debió fundamentalmente a la oposición existente entre ambas partes y el miedo a ceder en el “tira y afloja” del poder. El fracaso sirvió únicamente para incrementar, por reacción natural, el anticlericalismo callejero.