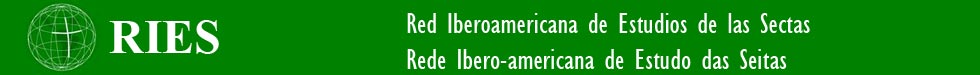

3.06.12

Reproducimos a continuación el artículo que ha escrito Ignacio Padilla para la agencia informativa mexicana Milenio.
En agosto de 2010 trascendió que una secta apocalíptica italiana construía en Yucatán, México, una Ciudad del Fin del Mundo. La urbe escatológica se alza ya en el cráter dejado por el meteorito que detonó la extinción de los dinosaurios. Allá, los italianos han erigido “una especie de ciudadela donde llama la atención el grosor de las paredes que, según vecinos del rumbo que participaron en las labores de albañilería, están ahuecadas en el centro y rellenadas con materiales no conocidos, y que según los extranjeros los protegerán de radiaciones y bacterias cuando se aproxime el fin del mundo”. La secta, aseguran sus voceros, se prepara para sobrevivir un holocausto nuclear, pues están convencidos de que el mundo, de acuerdo con el calendario maya, terminará el 21 de diciembre de 2012.Los comentarios de la prensa sobre esta ciudadela apocalíptica no se han hecho esperar. Esta vez la mayoría de los comentarios son cáusticos, si bien las burlas no impiden ver las veras: comienza ya a cundir el temor de que también este bastión termine con una sangría como las que espolearon no hace mucho Jim Jones en la Guyana o David Koresh en Texas.
Bien se entiende este temor, sobre todo si cotejamos la emergencia de esta Ciudad del Fin del Mundo, ya no sólo con calamidades recientes, sino con aquellas que con regularidad vienen signando la historia de Occidente: la infame Münster, la fortaleza en Chevengur que inspiró una olvidable novela de Lagerloff, el ejido de Yerbabuena en el norte mexicano, incontables encerronas que comenzaron como autoproclamados castillos de pureza para acabar como trágicas Numancias.
No hay siglo ni nación judeocristiana que no haya atestiguado una o varias encerronas milenaristas derivadas en compactas hecatombes de sangre y fuego. Difícil rescatar de esta nómina de reclusiones colectivas una que no haya terminado de la peor manera. El encierro de un grupo reducido en un castillo de pureza apocalíptica reta a las autoridades e incomoda inevitablemente al resto de la población. El claustro milenarista comienza por estimular la economía y la popularidad en la región en la que surge, pero a la postre incrementa la temperatura social, promueve enfrentamientos y hace de la destrucción de la ciudadela algo inevitable, casi se diría que necesario: profecía autocumplida, desastre deseado tanto por los sitiadores, que desean preservar el statu quo, como por los sitiados, que piensan que la transformación del presente será más efectiva y radical si es abonada con sangre, su sangre.
Antes de recluir, el líder milenarista debe reclutar. Para ambas cosas, juega las cartas de la retórica apocalíptica: el líder conoce, intuye y aprovecha el desasosiego vigente de sus posibles seguidores para animarles a la búsqueda de un espacio más propicio y de un futuro más benigno; con frecuencia, termina por esclavizar en el encierro a sus huestes, sometiéndolas a constantes narcosis psicológicos o psicotrópicas; margina del mundo a sus discípulos y se coloca por encima de ellos pertrechado en la discutible superioridad del pastor sobre su grey; finalmente, el pastor favorece el sacrificio de las ovejas en el redil sin por fuerza sacrificarse él o ella. La anulación del líder en su nido impoluto es contingente, no así la de sus secuaces ni la del espacio físico donde han ido a marginarse del diablo mundo.
El promotor del encierro milenario suele saber de qué habla y cómo hacerlo: le acomoda convencer a sus discípulos que sus esfuerzos no hacen más que seguir un plan vaticinado, dictado, diseñado desde lo Alto. Para certificarse, el líder cita sin tregua al inefable Juan de Patmos, a quien sólo él, el Profeta, parece autorizado a interpretar y transmitir: “Pero este demente (el Anticristo), ardiendo con furor implacable, conducirá un ejército y pondrá sitio a la montaña en la que se habrán refugiado los justos. Y cuando se vean cercados, gritarán pidiendo ayuda a Dios, y Dios les oirá enviándoles un libertador”. Así, acreditado por la Palabra -o al menos, por aquellas palabras que más autoridad han adquirido en Occidente-, el profeta se planta ante sus huestes como un líder incontestable: ningún argumento puede derrocar a Dios.
Tratándose de milenarismos y encerronas, nada puede la razón contra la fe, pues está visto que la primera no nos ha llevado nunca a buen puerto. Afuera de la ciudadela, guiados por el Anticristo de la ultramodernidad y la razón divinizada, quedarán y perecerán los otros; adentro, en la Ciudad del Fin del Mundo, la sola fide salvará a los Unos, que también perecerán, aunque lo harán sólo para renacer en la Gracia.
Se entiende que paganos, apóstatas y agnósticos miremos con recelo las encerronas milenaristas; intriga, en cambio, que éstas se produzcan todavía pese a las cruentas lecciones de la Historia y a la clara reticencia del mundo a terminarse. Contra todo pronóstico y razón, la ultramodernidad ha demostrado ser caldo altamente propicio para el cultivo de este tipo de encierros. Con su espiritualidad migrante y fanática, con sus apocalipsis desnatados o clásicos, con el vértigo de la hiperconectividad promoviendo la nostalgia del aislamiento, el siglo XXI abunda ya en castillos de pureza y lleva hasta lo grotesco el de por sí nutrido censo de encerronas milenarias de las últimas tres décadas.
Mientras los descendientes de Eneas edifican en Yucatán su Troya milenarista, el Viejo Mundo atestigua la construcción de otros encierros, otras arcas, otros castillos de pureza. Mientras los campesinos mexicanos aplauden la derrama económica que en la región va causando la Ciudad del Fin del Mundo, los habitantes de la Francia meridional no saben ya cómo torear el toro de la encerrona milenarista que allá va fraguando la autodenominada Escuela de Iluminación de Ramtha.
Fundada hace 35.000 años por un inmortal guerrero lemuriano que combatió a la Atlántida, la Escuela de Iluminación de Ramtha ha edificado por lo menos seis bastiones apocalípticos en las afueras del poblado de Bugarach, cercano a Carcasona. De unos años acá, crecientes multitudes reclutadas por la secta peregrinan a Bugarach convencidas de que sólo esta aldea sobrevivirá a la catástrofe del año 2012. Como muchos otros pueblos del mundo -de esos que la UNESCO gusta bautizar de mágicos-, Bugarach tiene un peñón que atrae desde hace décadas a cultos esotéricos y New Age.
La celebridad del Pico de Bugarach, aupada por los nuevos milenaristas de 2012 y combinada con una típica fantasía escatológica cristiana, ha catapultado un espectacular aumento del precio de los inmuebles en la región. Pero ha incrementado asimismo la amenaza de grandes estafas financieras en la zona. Así lo ha señalado a Reuters el señor Georges Fenech, presidente de Miviludes, organismo público creado para prevenir los fraudes que suelen acompañar a ciertos cultos religiosos: “Creo que debemos ser cuidadosos. No tenemos que volvernos paranoicos, pero al ver lo ocurrido en Waco, en Estados Unidos, sabemos que este tipo de pensamiento puede influir sobre individuos vulnerables”.
Una vez más, la infausta historia de los davidianos -epítome de muchas otras encerronas milenaristas con menor publicidad- resuena en el corazón de Europa con sus más de 80 muertos y con el recuerdo de la torpeza con que las autoridades intentaron remediar aquel sitio. Base intergaláctica, puerta a un mundo subterráneo, polo magnético alternativo, Bugarach es ahora un nuevo Monte Carmelo, uno más. Por derivación, por perversión o por imitación, la aldea de estos nuevos irreductibles galos, que resisten todavía al invasor civilizatorio y laico, es sólo el más flamante de una larguísima ristra de Faros del Fin del Mundo.
Preocupado más que agradecido, el alcalde de Bugarach denuncia que los líderes de la Escuela de Iluminación de Ramtha organizan conferencias pagadas en lujosos hoteles de la región. “Es un gran negocio”, asegura Fenech. Sin embargo, en un tardío arranque de prudencia política, añade el funcionario que su misión no es estigmatizar a los movimientos sectarios sino advertir a la opinión pública sobre “grupos o individuos cuya doctrina o discurso siguen la teoría del fin del mundo”.
Miremos la noticia desde otro ángulo. ¿Por qué habría nadie de crear un organismo ad hoc para advertirnos hoy contra los peligros de las sectas milenaristas? ¿Por qué no escudriñar también a los ecologistas, los vegetarianos, los espiritistas o los seguidores del Manchester United? ¿Cómo puede implementarse semejante inquisición contra las sectas apocalípticas en un mundo que penaliza el hate talk al tiempo que favorece la llamada discriminación positiva a favor de grupos históricamente segregados? Sabemos acaso la respuesta, si bien la omitimos porque corre el riesgo de parecer políticamente incorrecta. La prudencia de Georges Fenech pisa fuerte en la culpa de una civilización que ha estigmatizado, señalado y masacrado periódicamente a minorías que han sido señaladas por ser diferentes o que han exaltado ellas mismas su diferencia alimentando, en varios casos, importantes movimientos apocalípticos.
El discurso preventivo contra las ciudadelas del Fin del Mundo resiente la dificultad de reconocer el hecho preclaro de que éstas son efectivamente peligrosas, pues la autodestrucción y la agresión son parte de su naturaleza. Al margen de los abusos psicológicos y los fraudes financieros que suele conllevar esta variante de la explotación del combustible apocalíptico, las ciudadelas milenaristas son un riesgo real, sobre todo para sus habitantes, riesgo que, sin embargo, éstos asumen desde el momento en que acceden a marginarse del mundo so capa de una pureza autoalienante que desahucia al mundo y renuncia a transformarlo a trueco de destruirlo o destruirse.
Perecer en la ciudad sitiada con los ojos puestos en un quimérico Fin del Mundo permite, en buena parte, satisfacer un deseo suicida propio del coctel de contradicciones sociópatas del discurso milenarista. Las ciudadelas del Fin del Mundo necesitan de una hecatombe para acreditarse como tales: la destrucción es su vocación. Se trata de nudos gordianos que no pueden desatarse sin violencia, pues ello implicaría ir contra los fundamentos mismos de la civilización occidental, o incluso contra lo humano tal como se ha entendido siempre en esta cultura movilizada por la tensión entre Eros y Tánatos.