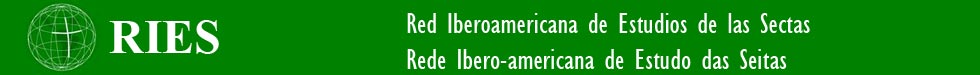

24.04.13
La Tierra… ¿la madre que nos parió? ¿Una diosa?
A las 3:49 PM, por Luis Santamaría
Categorías : Nueva Era, Neopaganismo - Wicca, Esoterismo - Ocultismo

El 22 de abril se celebraba el Día de la Tierra. Entre otras muchísimas jornadas mundiales de celebración de lo más diverso, parece que este día tenía toda su importancia, desde que fuera iniciado en 1970 en los Estados Unidos de América y asumido enseguida por otros países occidentales, como un momento especial de llamada de atención sobre el cuidado al planeta en el que habitamos, aquejado ya entonces de una intensa contaminación y deterioro provocados por el hombre. Y digo que “se celebraba” porque acabo de enterarme de que ya no se llama así. Ha habido un cambio de nombre supuestamente sutil que ha derivado en lo que ahora es el “Día Internacional de la Madre Tierra”. ¿Qué ha pasado? Que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) decretó –o proclamó, como dicen ellos– que el 22 de abril sería llamado así.
No es ninguna tontería, sino algo totalmente pensado y planificado. Nada menos que fruto de una resolución –la 63/278– aprobada por la Asamblea General de la ONU en su sesión plenaria del 22 de abril de 2009. Los representantes de los países recuerdan los documentos aprobados en las cumbres que han abordado la necesidad de cuidar el planeta, “reconociendo que la Tierra y sus ecosistemas son nuestro hogar” y que “es necesario promover la armonía con la naturaleza y la Tierra”. El paso siguiente es afirmar también que “Madre Tierra es una expresión común utilizada para referirse al planeta Tierra en diversos países y regiones, lo que demuestra la interdependencia existente entre los seres humanos, las demás especies vivas y el planeta que todos habitamos”. Y por eso la ONU se apropia de una fecha ya celebrada como “Día de la Tierra” en muchos lugares para “invitar” a celebrar la nueva efeméride y “crear conciencia al respecto”.
Me parece totalmente correcto que se emplee el nombre Tierra así, con mayúsculas, como nombre propio al igual que los nombres dados por la ciencia al resto de los planetas. De manera que podamos distinguir esta palabra de cuando hablamos de la tierra como elemento, la que nos puede entrar en la mano, por ejemplo. Algo bien distinto es que aprovechemos una simple mayúscula en el uso lingüístico para “personificar” algo, dándole un carácter que no tiene a una realidad compleja que podemos decir que tiene vida, pero no de la que estudia la biología, sino la geología. La Tierra, ¿un planeta vivo? Sí. ¿Un ser vivo? No.
Dando un paso más –el mismo que ha dado la ONU–, algunos se refieren a ella como “Madre”. ¿Algo meramente simbólico? ¿Una estrategia para tocar lo afectivo en el ser humano y lograr así una mayor compasión con el planeta que habitamos y un mejor compromiso ecológico? Quiero pensar que la intención es precisamente ésta, y es algo bueno y loable. Pero echando una ojeada a los importantes documentos internacionales que tratan el tema, no encuentro maternidad por ninguna parte. Es decir, que no hace falta recurrir a este lenguaje para llamar a la responsabilidad de todos en el cuidado de la casa común.
Ban Ki-moon, secretario general de la ONU, escribe: “celebremos este Día Internacional renovando nuestra promesa de honrar y respetar a la Madre Tierra”. Sin embargo, el documento más citado es la llamada Declaración de Río, de 1992, donde leo cosas como la centralidad de los seres humanos, la armonía con la naturaleza, las necesidades de desarrollo y ambientales, la protección del medio ambiente, los países en desarrollo, la degradación ambiental, la salud e integridad del ecosistema de la Tierra, la guerra y la paz… no dice nada de ninguna Madre.
¿De dónde ha salido? Veamos lo que dice la misma ONU. Tras la justificación del uso pretendidamente universal de la expresión Madre Tierra que hemos visto antes, añade: “por ejemplo, en Bolivia la llaman ‘Pacha Mama’ y nuestros ancestros en Nicaragua se referían a ella como ‘Tonantzin’”. Aquí vemos la huella de la cosmovisión de estas culturas ancestrales, impresa en lo que se denomina neoindigenismo o recuperación de la sacralidad de las tribus indígenas de los lugares más remotos de nuestro planeta. Y entonces se entiende lo que señala la propia ONU en su página web: la nueva celebración mundial del Día de la Madre Tierra “no tiene por objetivo reemplazar otros actos, como el Día de la Tierra que se celebra en muchos países desde los años setenta, sino reforzarlos y reinterpretarlos sobre la base de los cambiantes desafíos que enfrentamos”. Y claro está que los reinterpreta.
Detrás de todo esto, y como ideología sustentadora, está la Nueva Era, que le da a la ecología un lugar principal en su sistema de pensamiento. Al suponer, en muchos de sus aspectos, un retorno al paganismo, esta espiritualidad recupera la centralidad y, en definitiva, la sacralidad de la naturaleza, refiriéndose en muchas ocasiones al planeta como Gaia, la Madre Tierra, un gran organismo viviente. Aprovechando la sensibilidad actual por el medio ambiente y la preocupación por la amenaza que supone el ser humano para él, las nuevas espiritualidades dan un paso más y llegan a considerarlo algo verdaderamente numinoso, lo que daría lugar a una actitud más cercana a la adoración-sumisión que al simple respeto y cuidado.
Para comprender bien la consideración que hace la Nueva Era de la naturaleza, tenemos que analizar tres corrientes que confluyen en su seno: la ecología profunda, la ecología transpersonal y el neopaganismo. Vamos a repasarlas rápidamente. En la denominada “ecología profunda” (deep ecology) se sostiene que “la naturaleza es la manifestación de la Energía cósmica en permanente fluir o devenir, vivificadora de todo, también del hombre”, como afirma el experto Manuel Guerra. Un destacado defensor de esta postura fue el pensador y millonario noruego Arne Naess, que afirmaba heredar el panteísmo de Spinoza y tener también entre sus fuentes la espiritualidad de Oriente, y hablaba incluso de “ecosofía”, elevando la consideración del medio ambiente a categorías de cosmovisión religiosa (frente a la denominada “ecología superficial”, que aún pone al hombre en el centro).
Naess defendía un biocentrismo radical, en el que el ser humano comparte el mismo valor con los demás seres vivos, y por tanto no tiene derecho a erigirse en un ser superior que somete a los otros seres y ecosistemas para sus necesidades vitales. Formamos parte de un todo orgánico, de una totalidad de vida, y la autorrealización del hombre no incluye al yo solitario, sino que abarca, en sucesivos círculos, a toda la realidad cósmica.
Por otra parte, la “ecología transpersonal”, en un paso más sobre la postura anterior, diviniza directamente el cosmos, al asumir la “hipótesis Gaia” de James Lovelock y sus consecuencias espirituales, en una concepción holística que funde toda la realidad (la materia, que ya no sería inerte, los seres vivos y el hombre) en un Todo divino e impersonal. Toda una cosmovisión de carácter religioso, aunque se quiera negar. Su teórico principal es el filósofo australiano Warwick Fox, que también llama a superar el antropocentrismo que ha determinado la historia del pensamiento occidental para pasar al ecocentrismo, y defiende una identificación del hombre con su entorno natural. Podemos observar que no es inocente ni casual la utilización del nombre de Gaia, la diosa Gea de la antigüedad griega, la divinidad de la Tierra.
La tercera corriente que tenemos que reseñar es el neopaganismo, con todas las variantes que pueden incluirse en esta denominación, es decir, todos los intentos contemporáneos de recuperar cosmovisiones y creencias de algunas culturas previas a su encuentro con la predicación cristiana (como el neoindigenismo). Algunos analistas constatan un aumento de los practicantes de estos cultos sobre todo en Occidente, causado por un lado por el fenómeno ambiguo y entreverado de la secularización y el retorno de lo sagrado, y por otro, por el interés en las cuestiones medioambientales.
Los movimientos constituidos en torno a estas recuperaciones o reinvenciones espirituales realizan ritos de adoración de los astros o de unión con la naturaleza. En Iberoamérica, algunos grupos cuentan con apoyos institucionales que tienden a una marginación del cristianismo, recuperando las raíces culturales previas a la colonización europea con la veneración de la Pacha Mama. Como un ejemplo conocido y divulgado de estas cosmovisiones que sacralizan la naturaleza puede citarse la célebre carta del jefe indígena norteamericano Seattle al presidente Pierce (año 1855), en la que se refiere al hombre como un hilo más en la trama de la vida, como alguien que pertenece a la tierra.
También habría que aludir a otras corrientes como el ecofeminismo, o movimientos culturales y políticos que se agrupan en torno al documento conocido como Carta de la Tierra (que afirma que la tierra está viva) u otras propuestas de cuño ecologista que, en sus aplicaciones prácticas, pasan del dulce y light ecologismo superficial a la más radical ecología profunda.
En definitiva, se da un riesgo cierto de panteísmo, de considerar sagrada toda la realidad, con las serias consecuencias para el ser humano que puede traer consigo. Se da una preocupante reducción antropológica, ya que la naturaleza es ensalzada y sacralizada, en una cosmovisión holística en la que el hombre acaba disolviéndose al ser una chispa de la gran energía universal, de la conciencia cósmica, del Todo, en una suerte de nuevo gnosticismo.
Olvidamos así la revolución que trajo consigo la revelación judeocristiana, puesto que el Dios de la Biblia libera al hombre de las fuerzas de la naturaleza “desdivinizándolas”, dejando claro que sólo Dios es Dios, y que todo lo demás ha sido creado por él. Esto no lleva a un sometimiento explotador del medio ambiente, sino a una responsabilidad: la del cuidado, la del cultivo. Éste es el término medio, el más humano, entre los extremos de la destrucción ecológica y la adoración de la Madre Tierra. Así que seguiré celebrando el Día de la Tierra, sin más. Que madre ya tengo una.
Luis Santamaría del Río