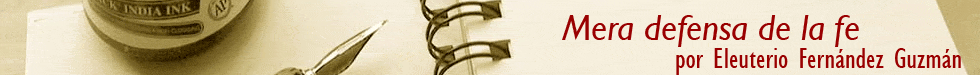

23.09.13
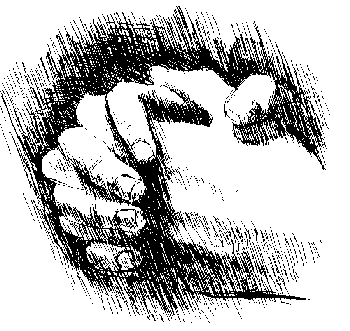
No sé cómo me llamo…
Tú lo sabes, Señor.
Tú conoces el nombre
que hay en tu corazón
y es solamente mío;
el nombre que tu amor
me dará para siempre
si respondo a tu voz.
Pronuncia esa palabra
De júbilo o dolor…
¡Llámame por el nombre
que me diste, Señor!Este poema de Ernestina de Champurcin habla de aquella llamada que hace quien así lo entiende importante para su vida. Se dirige a Dios para que, si es su voluntad, la voz del corazón del Padre se dirija a su corazón. Y lo espera con ansia porque conoce que es el Creador quien llama y, como mucho, quien responde es su criatura.
No obstante, con el Salmo 138 también pide algo que es, en sí mismo, una prueba de amor y de entrega:
“Señor, sondéame y conoce mi corazón,
ponme a prueba y conoce mis sentimientos,
mira si mi camino se desvía,
guíame por el camino eterno”Porque el camino que le lleva al definitivo Reino de Dios es, sin duda alguna, el que garantiza eternidad y el que, por eso mismo, es anhelado y soñado por todo hijo de Dios.
Sin embargo, además de ser las personas que quieren seguir una vocación cierta y segura, la de Dios, la del Hijo y la del Espíritu Santo y quieren manifestar tal voluntad perteneciendo al elegido pueblo de Dios que así lo manifiesta, también, el resto de creyentes en Dios estamos en disposición de hacer algo que puede resultar decisivo para que el Padre envíe viñadores: orar.
Orar es, por eso mismo, quizá decir esto:
-Estoy, Señor, aquí, porque no te olvido.
-Estoy, Señor, aquí, porque quiero tenerte presente.
-Estoy, Señor, aquí, porque quiero vivir el Evangelio en su plenitud.
-Estoy, Señor, aquí, porque necesito tu impulso para compartir.
-Estoy, Señor, aquí, porque no puedo dejar de tener un corazón generoso.
-Estoy, Señor, aquí, porque no quiero olvidar Quién es mi Creador.
-Estoy, Señor, aquí, porque tu tienda espera para hospedarme en ella.Pero orar es querer manifestar a Dios que creemos en nuestra filiación divina y que la tenemos como muy importante para nosotros.
Dice, a tal respecto, san Josemaría (Forja, 439) que “La oración es el arma más poderosa del cristiano. La oración nos hace eficaces. La oración nos hace felices. La oración nos da toda la fuerza necesaria, para cumplir los mandatos de Dios. —¡Sí!, toda tu vida puede y debe ser oración”.
Por tanto, el santo de lo ordinario nos dice que es muy conveniente para nosotros, hijos de Dios que sabemos que lo somos, orar: nos hace eficaces en el mundo en el que nos movemos y existimos pero, sobre todo, nos hace felices. Y nos hace felices porque nos hace conscientes de quiénes somos y qué somos de cara al Padre. Es más, por eso nos dice san Josemaría que nuestra vida, nuestra existencia, nuestro devenir no sólo “puede” sino que “debe” ser oración.
Por otra parte, decía santa Teresita del Niño Jesús (ms autob. C 25r) que, para ella la oración “es un impulso del corazón, una sencilla mirada lanzada hacia el cielo, un grito de reconocimiento y de amor tanto desde dentro de la prueba como desde dentro de la alegría”.
Pero, como ejemplos de cómo ha de ser la oración, con qué perseverancia debemos llevarla a cabo, el evangelista san Lucas nos transmite tres parábolas que bien podemos considerarlas relacionadas directamente con la oración. Son a saber:
La del “amigo importuno” (cf Lc 11, 5-13) y la de la “mujer importuna” (cf. Lc 18, 1-8), donde se nos invita a una oración insistente en la confianza de a Quién se pide.
La del “fariseo y el publicano” (cf Lc 18, 9-14), que nos muestra que en la oración debemos ser humildes porque, en realidad, lo somos, recordando aquello sobre la compasión que pide el publicano a Dios cuando, encontrándose al final del templo se sabe pecador frente al fariseo que, en los primeros lugares del mismo, se alaba a sí mismo frente a Dios y no recuerda, eso parece, que es pecador.
Así, orar es, para nosotros, una manera de sentirnos cercanos a Dios porque, si bien es cierto que no siempre nos dirigimos a Dios sino a su propio Hijo, a su Madre o a los muchos santos y beatos que en el Cielo son y están, no es menos cierto que orando somos, sin duda alguna, mejores hijos pues manifestamos, de tal forma, una confianza sin límite en la bondad y misericordia del Todopoderoso.
Esta serie se dedica, por lo tanto, al orar o, mejor, a algunas de las oraciones de las que nos podemos valer en nuestra especial situación personal y pecadora.
Serie Oraciones – Invocaciones – Salmo 1

¡Feliz el hombre
que no sigue el consejo de los malvados,
ni se detiene en el camino de los pecadores,
ni se sienta en la reunión de los impíos,
sino que se complace en la ley del Señor
y la medita de día y de noche!
Él es como un árbol
plantado al borde de las aguas,
que produce fruto a su debido tiempo,
y cuyas hojas nunca se marchitan:
todo lo que haga le saldrá bien.
No sucede así con los malvados:
ellos son como paja que se lleva el viento.
Por eso, no triunfarán los malvados en el juicio,
ni los pecadores en la asamblea de los justos;
porque el Señor cuida el camino de los justos,
pero el camino de los malvados termina mal.Orar con los salmos no es nada estrafalario ni está fuera de lugar porque es, en sí misma, una composición espiritual con intención, precisamente, de dirigirse a Dios con tal voluntad. Es, digamos, una forma lúcida de hacer llegar al Creador el momento por el que pasa el ser humano.
Pero, además, la “colección” de salmos que recoge la Santa Biblia marca mucha de la historia de la salvación del ser humano y, como dice José Bortolini, en “Conocer y rezar los Salmos” (San Pablo, 2002) “a pesar de ser muy antiguos, los salmos son eternamente jóvenes, capaces de hablar al alma de los hombres y mujeres de todos los tiempos y lugares” (p. 9). Es más, podemos decir sin temor a equivocarnos que no hay ninguno de ellos que no nos marque el corazón con la marca de lo que el ser humano sabe que ha de decir a Dios.
Pues bien, el primero de los recogidos en las Sagradas Escrituras muestra, en efecto, que el hombre, criatura creada por Dios a su imagen y semejanza, tiene no una sino, como poco, dos formas de comportarse con relación al Creador, a su Ley y, en general, a lo que supone la misma en la existencia del ser humano.
El Mal, el Príncipe de este mundo, procura llevar al ser humano a su terreno. Le propone, a través de sus fieles seguidores (apostados en todos los lugares que les es posible apostarse) atracciones del mundo que le pueden hacer caer en tentaciones que le alejan de su Creador.
Pero no todos caen, digamos caemos, siempre, en tales tentaciones ni en tales intentos de dominación perversa. Hay seres humanos que no siguen a los malvados ni a los que pecan porque no les importa Dios ni a los que desoyen la Ley del Creador. Esos seres humanos, que se atienen a la norma divina dictada por el Todopoderoso y la tienen siempre en su corazón siguiendo su contenido… tales personas pueden estar seguras que, como le diría Jesús a Marta al respecto de María, han escogido la mejor parte.
Pero, además o, mejor, como consecuencia de seguir la voluntad de Dios, el ser humano da fruto bueno y no podrido y caduco como el que dan aquellos que se atienen a los dictados del mal y se someten al pecado. Por eso, en el momento del juicio, particular para cada una de las criaturas-hombres creadas por Dios, llevarán la mejor parte mientras que los impíos y pecadores llevarán la peor parte y serán apartados por Dios y echados al exterior de su definitivo Reino, donde rigen el temblor, el horror y el rechinar de dientes…
Los caminos son, pues, dos: se sigue al mundo o se sigue a Dios. Y escoger uno de ellos puede ocasionar grandes bienes al hombre o males que, ya sin remedio, recaen sobre él para siempre, siempre, siempre. La vida eterna o el vacío eterno son las perspectivas que tiene el hombre ante sí. Y escoger entre un camino y otro es la decisión más importante que debemos tomar.
Recordemos, por eso, aquel “Feliz el hombre que no sigue el consejo de los malvados” y actuemos en consecuencia. Dios así lo quiere.
Eleuterio Fernández Guzmán