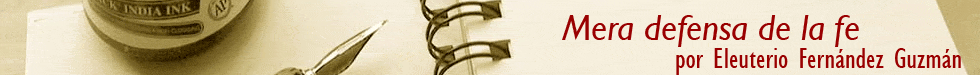

7.10.13
Serie oraciones - invocaciones: Esparcir tu fragancia, del Cardenal Newman
A las 12:12 AM, por Eleuterio
Categorías : General
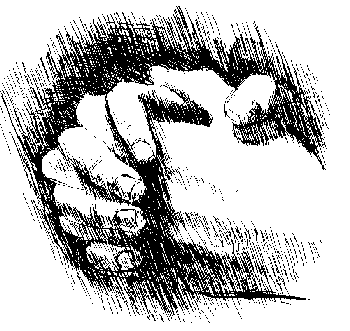
No sé cómo me llamo…
Tú lo sabes, Señor.
Tú conoces el nombre
que hay en tu corazón
y es solamente mío;
el nombre que tu amor
me dará para siempre
si respondo a tu voz.
Pronuncia esa palabra
De júbilo o dolor…
¡Llámame por el nombre
que me diste, Señor!Este poema de Ernestina de Champurcin habla de aquella llamada que hace quien así lo entiende importante para su vida. Se dirige a Dios para que, si es su voluntad, la voz del corazón del Padre se dirija a su corazón. Y lo espera con ansia porque conoce que es el Creador quien llama y, como mucho, quien responde es su criatura.
No obstante, con el Salmo 138 también pide algo que es, en sí mismo, una prueba de amor y de entrega:
“Señor, sondéame y conoce mi corazón,
ponme a prueba y conoce mis sentimientos,
mira si mi camino se desvía,
guíame por el camino eterno”Porque el camino que le lleva al definitivo Reino de Dios es, sin duda alguna, el que garantiza eternidad y el que, por eso mismo, es anhelado y soñado por todo hijo de Dios.
Sin embargo, además de ser las personas que quieren seguir una vocación cierta y segura, la de Dios, la del Hijo y la del Espíritu Santo y quieren manifestar tal voluntad perteneciendo al elegido pueblo de Dios que así lo manifiesta, también, el resto de creyentes en Dios estamos en disposición de hacer algo que puede resultar decisivo para que el Padre envíe viñadores: orar.
Orar es, por eso mismo, quizá decir esto:
-Estoy, Señor, aquí, porque no te olvido.
-Estoy, Señor, aquí, porque quiero tenerte presente.
-Estoy, Señor, aquí, porque quiero vivir el Evangelio en su plenitud.
-Estoy, Señor, aquí, porque necesito tu impulso para compartir.
-Estoy, Señor, aquí, porque no puedo dejar de tener un corazón generoso.
-Estoy, Señor, aquí, porque no quiero olvidar Quién es mi Creador.
-Estoy, Señor, aquí, porque tu tienda espera para hospedarme en ella.Pero orar es querer manifestar a Dios que creemos en nuestra filiación divina y que la tenemos como muy importante para nosotros.
Dice, a tal respecto, san Josemaría (Forja, 439) que “La oración es el arma más poderosa del cristiano. La oración nos hace eficaces. La oración nos hace felices. La oración nos da toda la fuerza necesaria, para cumplir los mandatos de Dios. —¡Sí!, toda tu vida puede y debe ser oración”.
Por tanto, el santo de lo ordinario nos dice que es muy conveniente para nosotros, hijos de Dios que sabemos que lo somos, orar: nos hace eficaces en el mundo en el que nos movemos y existimos pero, sobre todo, nos hace felices. Y nos hace felices porque nos hace conscientes de quiénes somos y qué somos de cara al Padre. Es más, por eso nos dice san Josemaría que nuestra vida, nuestra existencia, nuestro devenir no sólo “puede” sino que “debe” ser oración.
Por otra parte, decía santa Teresita del Niño Jesús (ms autob. C 25r) que, para ella la oración “es un impulso del corazón, una sencilla mirada lanzada hacia el cielo, un grito de reconocimiento y de amor tanto desde dentro de la prueba como desde dentro de la alegría”.
Pero, como ejemplos de cómo ha de ser la oración, con qué perseverancia debemos llevarla a cabo, el evangelista san Lucas nos transmite tres parábolas que bien podemos considerarlas relacionadas directamente con la oración. Son a saber:
La del “amigo importuno” (cf Lc 11, 5-13) y la de la “mujer importuna” (cf. Lc 18, 1-8), donde se nos invita a una oración insistente en la confianza de a Quién se pide.
La del “fariseo y el publicano” (cf Lc 18, 9-14), que nos muestra que en la oración debemos ser humildes porque, en realidad, lo somos, recordando aquello sobre la compasión que pide el publicano a Dios cuando, encontrándose al final del templo se sabe pecador frente al fariseo que, en los primeros lugares del mismo, se alaba a sí mismo frente a Dios y no recuerda, eso parece, que es pecador.
Así, orar es, para nosotros, una manera de sentirnos cercanos a Dios porque, si bien es cierto que no siempre nos dirigimos a Dios sino a su propio Hijo, a su Madre o a los muchos santos y beatos que en el Cielo son y están, no es menos cierto que orando somos, sin duda alguna, mejores hijos pues manifestamos, de tal forma, una confianza sin límite en la bondad y misericordia del Todopoderoso.
Esta serie se dedica, por lo tanto, al orar o, mejor, a algunas de las oraciones de las que nos podemos valer en nuestra especial situación personal y pecadora.
Serie oraciones – invocaciones: Esparcir tu fragancia, del Cardenal Newman

Oh Jesús, ayúdame a esparcir tu fragancia dondequiera que vaya. Inunda mi alma de tu espíritu y vida.
Penétrame y aduéñate tan por completo de mí, que toda mi vida sea una irradiación de la tuya.
Ilumina por mi medio y de tal manera toma posesión de mí, que toda mi vida sea una irradiación de la tuya.Permanece en mí.
Así resplandeceré con tu mismo resplandor, y que mi resplandor sirva de luz para los demás.
Mi luz toda de Tí vendrá, Jesús: ni el más leve rayo será mío. Será Tú el que iluminarás a otros por mi medio.
Sugiéreme la alabanza que más te agrada, iluminando a otros a mi alrededor.
Que no te pregono con palabras sino con mi ejemplo, con el influjo de lo que yo lleve a cabo, con el destello visible del amor, que mi corazón saca de Tí. ¡Amén!No podemos decir que sean pocas las ocasiones en las que, en la oración, pedimos para los demás y, también, para nosotros mismos. Otra cosa es hacer como hizo Salomón que no pidió a Dios riquezas o bienes sino sabiduría para bien discernir. Es decir, pedir a Dios por algo tan importante como es, por ejemplo, vernos impregnados de tal forma por su Amor que seamos un buen espejo para nuestros semejantes.
El Cardenal Newman, con esta oración, nos muestra lo que supone, y es, entregarse a Cristo, Dios hecho hombre, con todas las consecuencias. Es una forma de aplicación de aquella manifestación de creencia que hizo San Pablo cuando dijo que no era él quien vivía sino que era Cristo quien vivía en él. Así se sentía quien ahora era su apóstol y así nos hace sentir Newman cuando, con toda su humanidad creyente, quiere que Cristo se una de tal manera a sí mismo que refleje la divinidad para que el prójimo la vea en su persona.
Abandonarse, así, al Hijo de Dios no supone ningún tipo de dejación de la propia existencia o un sometimiento exacerbado a Alguien exterior a nosotros. Lo contrario es lo cierto porque sólo cumplimos con la voluntad de Dios cuando nos hacemos a lo que el Hijo quiere que seamos sin olvidar que, además, somos templo del Espíritu Santo que junto a Dios mismo y a Jesucristo constituyen la Santísima Trinidad. Nada, pues, hacemos de extraño cuando queremos, pretendemos al menos, que Jesucristo influya tanto en nuestra vida y en nuestro ser que seamos, más que nada, imagen suya en el mundo y que el mismo pueda ver, en nosotros, unos hermanos de Quien se entregó a la cruz en beneficio de toda la humanidad.
Todo ha de ser de Cristo porque todo ha de partir de Cristo; toda la luz que pueda emanar de nosotros, de haber recibido con gozo la presencia del Hijo, podrá servir para que nuestro prójimo sepa hacia dónde ha de encaminarse para no perderse de la senda que lleva al definitivo Reino de Dios. Luz verdadera que nunca cesa de ser luz y de ser camino y de ser vida.
Es más, no sólo con palabras hacemos ver lo que somos con respecto a Dios y con respecto al Hijo sino que con lo que hacemos, con la visión que tienen los demás de nosotros, también damos prueba fehaciente de que sólo somos lo que queremos ser y que nuestro hacer tiene un nombre y que es, además, santo: Jesucristo, Hijo de Dios y hermano nuestro. En Él nos apoyamos y en Él existimos.
Eleuterio Fernández Guzmán