
7.04.14
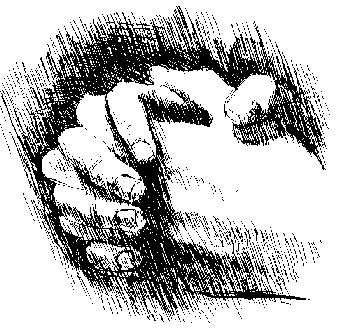
No sé cómo me llamo…
Tú lo sabes, Señor.
Tú conoces el nombre
que hay en tu corazón
y es solamente mío;
el nombre que tu amor
me dará para siempre
si respondo a tu voz.
Pronuncia esa palabra
De júbilo o dolor…
¡Llámame por el nombre
que me diste, Señor!Este poema de Ernestina de Champurcin habla de aquella llamada que hace quien así lo entiende importante para su vida. Se dirige a Dios para que, si es su voluntad, la voz del corazón del Padre se dirija a su corazón. Y lo espera con ansia porque conoce que es el Creador quien llama y, como mucho, quien responde es su criatura.
No obstante, con el Salmo 138 también pide algo que es, en sí mismo, una prueba de amor y de entrega:
“Señor, sondéame y conoce mi corazón,
ponme a prueba y conoce mis sentimientos,
mira si mi camino se desvía,
guíame por el camino eterno”Porque el camino que le lleva al definitivo Reino de Dios es, sin duda alguna, el que garantiza eternidad y el que, por eso mismo, es anhelado y soñado por todo hijo de Dios.
Sin embargo, además de ser las personas que quieren seguir una vocación cierta y segura, la de Dios, la del Hijo y la del Espíritu Santo y quieren manifestar tal voluntad perteneciendo al elegido pueblo de Dios que así lo manifiesta, también, el resto de creyentes en Dios estamos en disposición de hacer algo que puede resultar decisivo para que el Padre envíe viñadores: orar.
Orar es, por eso mismo, quizá decir esto:
-Estoy, Señor, aquí, porque no te olvido.
-Estoy, Señor, aquí, porque quiero tenerte presente.
-Estoy, Señor, aquí, porque quiero vivir el Evangelio en su plenitud.
-Estoy, Señor, aquí, porque necesito tu impulso para compartir.
-Estoy, Señor, aquí, porque no puedo dejar de tener un corazón generoso.
-Estoy, Señor, aquí, porque no quiero olvidar Quién es mi Creador.
-Estoy, Señor, aquí, porque tu tienda espera para hospedarme en ella.Pero orar es querer manifestar a Dios que creemos en nuestra filiación divina y que la tenemos como muy importante para nosotros.
Dice, a tal respecto, san Josemaría (Forja, 439) que “La oración es el arma más poderosa del cristiano. La oración nos hace eficaces. La oración nos hace felices. La oración nos da toda la fuerza necesaria, para cumplir los mandatos de Dios. —¡Sí!, toda tu vida puede y debe ser oración”.
Por tanto, el santo de lo ordinario nos dice que es muy conveniente para nosotros, hijos de Dios que sabemos que lo somos, orar: nos hace eficaces en el mundo en el que nos movemos y existimos pero, sobre todo, nos hace felices. Y nos hace felices porque nos hace conscientes de quiénes somos y qué somos de cara al Padre. Es más, por eso nos dice san Josemaría que nuestra vida, nuestra existencia, nuestro devenir no sólo “puede” sino que “debe” ser oración.
Por otra parte, decía santa Teresita del Niño Jesús (ms autob. C 25r) que, para ella la oración “es un impulso del corazón, una sencilla mirada lanzada hacia el cielo, un grito de reconocimiento y de amor tanto desde dentro de la prueba como desde dentro de la alegría”.
Pero, como ejemplos de cómo ha de ser la oración, con qué perseverancia debemos llevarla a cabo, el evangelista san Lucas nos transmite tres parábolas que bien podemos considerarlas relacionadas directamente con la oración. Son a saber:
La del “amigo importuno” (cf Lc 11, 5-13) y la de la “mujer importuna” (cf. Lc 18, 1-8), donde se nos invita a una oración insistente en la confianza de a Quién se pide.
La del “fariseo y el publicano” (cf Lc 18, 9-14), que nos muestra que en la oración debemos ser humildes porque, en realidad, lo somos, recordando aquello sobre la compasión que pide el publicano a Dios cuando, encontrándose al final del templo se sabe pecador frente al fariseo que, en los primeros lugares del mismo, se alaba a sí mismo frente a Dios y no recuerda, eso parece, que es pecador.
Así, orar es, para nosotros, una manera de sentirnos cercanos a Dios porque, si bien es cierto que no siempre nos dirigimos a Dios sino a su propio Hijo, a su Madre o a los muchos santos y beatos que en el Cielo son y están, no es menos cierto que orando somos, sin duda alguna, mejores hijos pues manifestamos, de tal forma, una confianza sin límite en la bondad y misericordia del Todopoderoso.
Esta serie se dedica, por lo tanto, al orar o, mejor, a algunas de las oraciones de las que nos podemos valer en nuestra especial situación personal y pecadora.
Serie Oraciones – Invocaciones: Entra, amigo y Rey, de Javier Leoz.
Remonta, Rey y Señor, a Jerusalén,
porque si no lo haces, tampoco, nosotros,
podremos ascender a la gloria que nos prometes.
Déjate aclamar, aunque suenen a hueco y flameen estériles
muchos de nuestros ramos y palmas
Adéntrate camino de la Pasión, porque sin ella,
estaríamos descorazonados
y sin posibilidad de billete con vuelta.
No mires, Señor, a la tiniebla que mañana te espera,
pues necesitamos de Ti para que, la nuestra, no sea eterna
Te esperábamos, Señor,
aunque, hoy te digamos ¡viva! y, mañana gritemos ¡muera!
Hoy nos adherimos a Ti, Señor,
para luego, aún siendo los mismos, decir no conocerte
Entra, Rey, amigo y Señor,
y si te escandaliza este triunfo, cuando tanta sangre espera,
perdónanos, Señor.
Somos así, incluso los que más te queremos
los que en la intimidad, más hemos convivido contigo:
No entendemos esta entrada en humillante pollino
no comprendemos el por qué una cruz al mejor hombre
nos resistimos al triunfo si ha de pasar primero por la muerte
Avanza, Rey, amigo y Señor
Porque si te detienes fuera de los muros de la ciudad
el hombre quedará definitivamente sumido en su mala suerte
o el cielo puede que se cierre definitivamente
la cruz quedará sin nadie que la domine sobre sus hombros
sin poder salvar, así,
a toda la humanidad de la incertidumbre que le asola.
¡Cómo no bendecir tu nombre, Señor!
Si eres Palabra cumplida al detalle
Esperanza de los profetas
Manos apropiadas para el madero
Cena que, en Jueves Santo, esperamos gustar
Palabras que, en Viernes Santo,
estremecerán todavía más nuestro llanto
¡Cómo no exaltar tu nombre, Señor!
Cuando sabemos, que al final,
después de las espinas y del dolor
del vértigo y de la muerte
gritaremos lo que Tú, tantas veces nos repetiste:
hay que morir para dar abundante fruto.
Y, si algo tienes Tú, Señor, es mucho para darte
y otro tanto para exigirte.
Amén.
El tiempo real del domingo llamado de Ramos lo tenemos como uno que fue de victoria. Jesús entre en la Ciudad Santa con alabanza de de las multitudes. Es cierto que bien sabemos cómo termino aquella última semana de su vida entre los mortales, a guisa de persona humana propiamente dicha. Sin embargo, aquel fue un momento, lo es cada vez que lo traemos a nuestra existencia, de indudable gloria pues se estaba cumpliendo, exactamente, lo que estaba escrito.
Es, pues, un momento más que apropiado para dirigirse a Quien, subido en un jumento entró por las puertas de Jerusalén, exactamente, como Quien era: el Mesías esperado por el pueblo elegido por Dios.
En la Escritura Santa se hablaba del Hijo del hombre que vendría al mundo para salvar a la humanidad. Por eso le pedimos a Cristo que venga, que, como en aquel momento concreto de la historia de la humanidad, venga a nosotros porque queremos estar siempre con Él en el definitivo Reino de Dios. Y antes de su Pasión es necesaria su entrada en Jerusalén.
Es bien cierto que Jesucristo sabía qué iba a pasar. Pero para que todos fuésemos salvados por Dios-Padre-Creador-Todopoderoso era necesario que se olvidase, por un instante, del porvenir. Por eso, humanamente, pediría al Padre que apartara de sí aquel cáliz pero que se hiciera la voluntad de Dios.
Era necesaria aquella entrada de Jesús entre vítores y alegrías de los presentes. Los mismos, casi los mismos, como sabemos, clamarían por su muerte ante el Gobernador romano. Pero ahora lo esperan y, en cierta manera, lo aman aunque sea un amor un tanto alejado del verdadero Amor de Dios.
Es bien cierto que Jesús, a quien queremos cerca, tenía que morir para dar un fruto de eternidad. Tal fruto tiene todo que ver con la voluntad de Dios para nosotros. Morir para, con su sangre, regar la tierra donde, antes, dejó sembrada la semilla de la Palabra de Dios y regó con el Agua Viva de tal Palabra. Morir, al fin y al cabo, para vivir eternamente Él y nosotros pues por sus hermanos los hombres dejó de existir entre los suyos y entregó su espíritu al Padre.
Pero ahora es tiempo de alegría y de gozo. Entra el Rey de la Gloria entre aclamaciones, al son de las trompetas que, cada cual, hace sonar en su corazón porque aquel niño a quien profetizó Simeón ante la puerta del Templo que sería lo que sería, ha venido para quedarse para siempre, entre nosotros. Y aquella entrada, ¡Ven Señor Jesús!, era la que, desde la eternidad, tenía prevista el Padre.
Y es que nada es mejor que el amigo de uno sea el Rey del Universo.
Eleuterio Fernández Guzmán