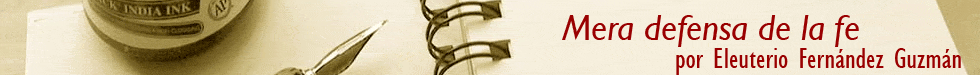

27.06.14

El Papa, obispo de Roma y sucesor de San Pedro, “es el principio y fundamento perpetuo y visible de unidad, tanto de los obispos como de la muchedumbre de los fieles” (Lumen Gentium, 23)En los siguientes artículos vamos a tratar de comentar la primera Carta Encíclica del Papa Francisco. De título “Lumen fidei” y trata, efectivamente, de la luz de la fe.
La fe salva
La salvación mediante la fe
“19. A partir de esta participación en el modo de ver de Jesús, el apóstol Pablo nos ha dejado en sus escritos una descripción de la existencia creyente. El que cree, aceptando el don de la fe, es transformado en una creatura nueva, recibe un nuevo ser, un ser filial que se hace hijo en el Hijo. ‘Abbá, Padre’, es la palabra más característica de la experiencia de Jesús, que se convierte en el núcleo de la experiencia cristiana (cf. Rm 8,15). La vida en la fe, en cuanto existencia filial, consiste en reconocer el don originario y radical, que está a la base de la existencia del hombre, y puede resumirse en la frase de san Pablo a los Corintios: ‘ ‘¿Tienes algo que no hayas recibido?’ (1 Co 4,7). Precisamente en este punto se sitúa el corazón de la polémica de san Pablo con los fariseos, la discusión sobre la salvación mediante la fe o mediante las obras de la ley. Lo que san Pablo rechaza es la actitud de quien pretende justificarse a sí mismo ante Dios mediante sus propias obras. Éste, aunque obedezca a los mandamientos, aunque haga obras buenas, se pone a sí mismo en el centro, y no reconoce que el origen de la bondad es Dios. Quien obra así, quien quiere ser fuente de su propia justicia, ve cómo pronto se le agota y se da cuenta de que ni siquiera puede mantenerse fiel a la ley. Se cierra, aislándose del Señor y de los otros, y por eso mismo su vida se vuelve vana, sus obras estériles, como árbol lejos del agua. San Agustín lo expresa así con su lenguaje conciso y eficaz: ‘Ab eo qui fecit te noli deficere nec ad te’, de aquel que te ha hecho, no te alejes ni siquiera para ir a ti[15]. Cuando el hombre piensa que, alejándose de Dios, se encontrará a sí mismo, su existencia fracasa (cf. Lc 15,11-24). La salvación comienza con la apertura a algo que nos precede, a un don originario que afirma la vida y protege la existencia. Sólo abriéndonos a este origen y reconociéndolo, es posible ser transformados, dejando que la salvación obre en nosotros y haga fecunda la vida, llena de buenos frutos. La salvación mediante la fe consiste en reconocer el primado del don de Dios, como bien resume san Pablo: ‘En efecto, por gracia estáis salvados, mediante la fe. Y esto no viene de vosotros: es don de Dios’ (Ef 2,8s).
20. La nueva lógica de la fe está centrada en Cristo. La fe en Cristo nos salva porque en él la vida se abre radicalmente a un Amor que nos precede y nos transforma desde dentro, que obra en nosotros y con nosotros. Así aparece con claridad en la exégesis que el Apóstol de los gentiles hace de un texto del Deuteronomio, interpretación que se inserta en la dinámica más profunda del Antiguo Testamento. Moisés dice al pueblo que el mandamiento de Dios no es demasiado alto ni está demasiado alejado del hombre. No se debe decir: ‘¿Quién de nosotros subirá al cielo y nos lo traerá?’ o ‘¿Quién de nosotros cruzará el mar y nos lo traerá?’ (cf. Dt 30,11-14). Pablo interpreta esta cercanía de la palabra de Dios como referida a la presencia de Cristo en el cristiano: ‘No digas en tu corazón: ‘¿Quién subirá al cielo?’, es decir, para hacer bajar a Cristo. O ‘¿quién bajará al abismo?’, es decir, para hacer subir a Cristo de entre los muertos’ (Rm 10,6-7). Cristo ha bajado a la tierra y ha resucitado de entre los muertos; con su encarnación y resurrección, el Hijo de Dios ha abrazado todo el camino del hombre y habita en nuestros corazones mediante el Espíritu santo. La fe sabe que Dios se ha hecho muy cercano a nosotros, que Cristo se nos ha dado como un gran don que nos transforma interiormente, que habita en nosotros, y así nos da la luz que ilumina el origen y el final de la vida, el arco completo del camino humano.
21. Así podemos entender la novedad que aporta la fe. El creyente es transformado por el Amor, al que se abre por la fe, y al abrirse a este Amor que se le ofrece, su existencia se dilata más allá de sí mismo. Por eso, san Pablo puede afirmar: ‘No soy yo el que vive, es Cristo quien vive en mí’ (Ga 2,20), y exhortar: ‘Que Cristo habite por la fe en vuestros corazones’ (Ef3,17). En la fe, el ‘yo’ del creyente se ensancha para ser habitado por Otro, para vivir en Otro, y así su vida se hace más grande en el Amor. En esto consiste la acción propia del Espíritu Santo. El cristiano puede tener los ojos de Jesús, sus sentimientos, su condición filial, porque se le hace partícipe de su Amor, que es el Espíritu. Y en este Amor se recibe en cierto modo la visión propia de Jesús. Sin esta conformación en el Amor, sin la presencia del Espíritu que lo infunde en nuestros corazones (cf. Rm 5,5), es imposible confesar a Jesús como Señor (cf. 1 Co 12,3).
La forma eclesial de la fe
22. De este modo, la existencia creyente se convierte en existencia eclesial. Cuando san Pablo habla a los cristianos de Roma de que todos los creyentes forman un solo cuerpo en Cristo, les pide que no sean orgullosos, sino que se estimen ‘según la medida de la fe que Dios otorgó a cada cual’ (Rm 12,3). El creyente aprende a verse a sí mismo a partir de la fe que profesa: la figura de Cristo es el espejo en el que descubre su propia imagen realizada. Y como Cristo abraza en sí a todos los creyentes, que forman su cuerpo, el cristiano se comprende a sí mismo dentro de este cuerpo, en relación originaria con Cristo y con los hermanos en la fe. La imagen del cuerpo no pretende reducir al creyente a una simple parte de un todo anónimo, a mera pieza de un gran engranaje, sino que subraya más bien la unión vital de Cristo con los creyentes y de todos los creyentes entre sí (cf. Rm 12,4-5). Los cristianos son ‘uno’ (cf. Ga 3,28), sin perder su individualidad, y en el servicio a los demás cada uno alcanza hasta el fondo su propio ser. Se entiende entonces por qué fuera de este cuerpo, de esta unidad de la Iglesia en Cristo, de esta Iglesia que —según la expresión de Romano Guardini— ‘es la portadora histórica de la visión integral de Cristo sobre el mundo’ [16], la fe pierde su ‘medida’, ya no encuentra su equilibrio, el espacio necesario para sostenerse. La fe tiene una configuración necesariamente eclesial, se confiesa dentro del cuerpo de Cristo, como comunión real de los creyentes. Desde este ámbito eclesial, abre al cristiano individual a todos los hombres. La palabra de Cristo, una vez escuchada y por su propio dinamismo, en el cristiano se transforma en respuesta, y se convierte en palabra pronunciada, en confesión de fe. Como dice san Pablo: ‘Con el corazón se cree […], y con los labios se profesa’ (Rm 10,10). La fe no es algo privado, una concepción individualista, una opinión subjetiva, sino que nace de la escucha y está destinada a pronunciarse y a convertirse en anuncio. En efecto, ‘¿cómo creerán en aquel de quien no han oído hablar? ¿Cómo oirán hablar de él sin nadie que anuncie?’ (Rm 10,14). La fe se hace entonces operante en el cristiano a partir del don recibido, del Amor que atrae hacia Cristo (cf. Ga 5,6), y le hace partícipe del camino de la Iglesia, peregrina en la historia hasta su cumplimiento. Quien ha sido transformado de este modo adquiere una nueva forma de ver, la fe se convierte en luz para sus ojos”.

La fe, en el sentido expresado en Lf tiene todo que ver con la vida del creyente. Es decir, no es un adorno del que se sirve quien dice tener presente a Dios en su vida sino que, en efecto, influye de tal forma en la misma que, de una manera muy cierta, la cambia y convierte.La fe salva en un sentido primero y principal que tiene que ver con la confianza en Jesucristo, Hijo de Dios y hermano nuestro.
Sin embargo, como muy bien apunta el Papa Francisco trayendo a su documento la polémica entre un Pablo evangelizador y unos fariseos (de su mismo anterior “partido”) consistente en sostener la salvación sólo sobre las obras o, también, sobre la fe.
Así, sabemos que no es que las obras no puedan salvar sino que las mismas han de sostenerse sobre la fe o, es más, tener como savia lo que la fe supone para un creyente. No se dará, de tal forma, la paradoja de quien cree hacer mucho por Dios pero poniéndose él mismo en el centro de ese hacer o de tal dar. No es, pues, lo que importa la obra en sí misma considerada, como tal, sino el sentido profundo de fe que la forma y conforma.
Por eso la fe salva: porque da consistencia a lo que se hace y porque se hace, se obra, desde la propia fe en Jesucristo, según su “forma” de ser y según su “forma” de hacer las cosas. Eso es lo que nos salva en cuanto creyentes católicos.
Sólo, pues, quien pone a Dios en el centro de su existencia, por ser su propio origen, puede decir que tiene fe y que se sostiene sobre ella. Así sí será salvado pues habrá afirmado que la Verdad es la suya y con ella conformará su existencia. Por eso, y ahí, la fe salva.
Dice, a este respecto, el Papa Francisco que el amor nos tranforma “desde dentro”. Y eso lo dice porque reconoce que, siendo templos del Espíritu Santo, de nuestro corazón salen las obras y, por tanto, actuando a imagen de Cristo, Perfecto Dios y Perfecto Hombre, hacemos mejor lo que puede ser bueno y sublime lo que podría ser magnífico. Pero no lo hacemos por nosotros mismos (sin ayuda, se entiende) sino con concurso de la gracia, antecedente a toda acción perfecta en cuanto a la voluntad de Dios. Por eso la fe, que es lo que ha de llenar nuestro estar de nuestro ser, nos salva pues desde ella todo lo mejor es posible. Por tanto, como Jesús “habita en nosotros” no podemos desdecirnos de lo que creemos con obras que contradigan el sentido que tal realidad da a nuestra vida de hermanos suyos.
Jesús, pues, posee nuestro corazón si queremos que Cristo lo posea. No obliga a nadie a aceptarlo como guía de una vida ordinaria pero llena de la savia elaborada que pasó por el corazón del Hijo y riega nuestras venas del alma con su dadivosidad y su misericordia. Por eso la fe en el Emmanuel salva y lo hace, como diría Santa Teresa, para siempre, siempre, siempre.
Y, sin embargo, la fe que nos salva o, mejor, por eso mismo que nos salva, nos incardina en una comunidad que Cristo fundó. La Iglesia, católica por ser universal, la constituyen todos aquellos que han considerado eficaz en sus vidas en el mundo una fe que le ha dado forma a sus corazones. Considerándola como esencial para su pensar y su ser no han dejado que las asechanzas del Maligno pudieran con la confianza puesta en Jesús, Hijo de Dios que, por gracia del Padre, se encarnó y murió por cada uno de nosotros. Por eso la fe en Cristo salva y nos salva.
Así, todos estamos navegando en la misma barca hacia el definitivo Reino de Dios o, para quien no sea de mar, estamos caminando por la senda que lleva recta a tal Reino, meta de todo aquel que, desde que el Creador se hizo presente en la humanidad y la misma se concienció que “El que soy” era el Todopoderoso, es alcanzable pues la fe en tal Señor salva. Y salva para siempre.
Eleuterio Fernández Guzmán