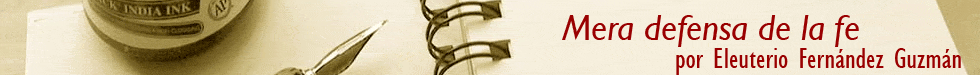

17.09.14

“Dios es amor, y quien permanece en el amor permanece en Dios y Dios en él”.
(1 Jn 4, 16)
Este texto, de la Primera Epístola de San Juan es muy corto pero, a la vez, muestra la esencia de la realidad de Dios al respecto del ser humano que creó y mantiene en su Creación.
Es más, un poco después, tres versículos en concreto, abunda en una verdad crucial que dice que: “Nosotros amamos, porque él nos amó primero”.
Dios, pues, es amor y, además, es ejemplo de Amor y luz que ilumina nuestro hacer y nuestra relación con el prójimo. Pero eso, en realidad, ¿qué consecuencias tiene para nuestra existencia y para nuestra realidad de seres humanos?
Que Dios sea Amor, como es, se ha de manifestar en una serie de, llamemos, cualidades que el Creador tiene al respecto de nosotros, hijos suyos. Y las mismas se han de ver, forzosamente, en nuestra vida como quicios sobre los que apoyarnos para no sucumbir a las asechanzas del Maligno. Y sobre ellas podemos llevar una vida de la que pueda decirse que es, verdaderamente, la propia de los hijos de un tan gran Señor, como diría Santa Teresa de Jesús.
Decimos que son cualidades de Dios. Y lo decimos porque las mismas cualifican, califican, dicen algo característico del Creador. Es decir, lo muestran como es de cara a nosotros, su descendencia.
Así, por ejemplo, decimos del Todopoderoso que muestra misericordia, capacidad de perdón, olvido de lo que hacemos mal, bondad, paciencia para con nuestros pecados, magnanimidad, dadivosidad, providencialidad, benignidad, fidelidad, sentido de la justicia o compasión porque sabemos, en nuestro diario vivir que es así. No se trata de características que se nos muestren desde tratados teológicos (que también) sino que, en efecto, apreciamos porque nos sabemos objeto de su Amor. Por eso el Padre no puede dejar de ser misericordioso o de perdonarnos o, en fin, de proveer, para nosotros, lo que mejor nos conviene.
En realidad, como escribe San Josemaría en “Amar a la Iglesia “ (7)
“No tiene límites el Amor de Dios: el mismo San Pablo anuncia que el Salvador Nuestro quiere que todos los hombres se salven y vengan en conocimiento de la verdad (1 Tim II, 4).”
Por eso ha de verse reflejado en nuestra vida y es que (San Josemaría, “Forja”, 500)
“Es tan atrayente y tan sugestivo el Amor de Dios, que su crecimiento en la vida de un cristiano no tiene límites”.
Nos atrae, pues, Dios con su Amor porque lo podemos ver reflejado en nuestra vida, porque nos damos cuenta de que es cierto y porque no se trata de ningún efecto de nuestra imaginación. Dios es Amor y lo es (parafraseando a San Juan cuando escribió – 1Jn 3,1- que somos hijos de Dios, “¡pues lo somos!”) Y eso nos hace agradecer que su bondad, su fidelidad o su magnanimidad estén siempre en acto y nunca en potencia, siempre siendo útiles a nuestros intereses y siempre efectivas en nuestra vida.
Dios, que quiso crear lo que creó y mantenerlo luego, ofrece su mejor realidad, la misma Verdad, a través de su Amor. Y no es algo grandilocuente propio de espíritus inalcanzables sino, al contrario, algo muy sencillo porque es lo esencial en el corazón del Padre. Y lo pone todo a nuestra disposición para que, como hijos, gocemos de los bienes de Quien quiso que fuéramos… y fuimos.
En esta serie vamos, pues a referirnos a las cualidades intrínsecas derivadas del Amor de Dios que son, siempre y además, puestas a disposición de las criaturas que creó a imagen y semejanza suya.
El perdón de Dios

Dios, en su Amor, tiene una manifestación de poder. Así, por ejemplo, cuando ama a su descendencia lo hacer porque quiere hacerlo y lleva tal Amor hasta donde quiere que es, siempre, lo máximo de lo mejor y bueno para su descendencia.El Padre, a lo largo de la historia de la humanidad, creada a su imagen y semejanza (y esto nunca nos cansaremos de repetirlo) ha visto todo lo hecho por el hombre. Y en muchas ocasiones ha debido fruncir el ceño como diciendo “este ser humano es que es de lo que no hay”.
En realidad, ha habido muchas infidelidades.
Cuando Dios escogió a un pueblo, el judío, para que transmitiera su Palabra y su Ley sabía, mejor que nadie, que podía pasar lo que acabó pasando: muchas traiciones de parte de muchos de sus miembros que no aceptaban, del todo, lo que el Creador les proponía, por ejemplo, a través de Moisés.
En las mismas ocasiones en las que su pueblo le falló, Dios perdonó al mismo. Lo perdonó porque tiene entrañas de misericordia y porque Él, debido a nuestra semejanza, es ejemplo de qué debemos hacer. Y es que tal imagen y tal semejanza no ha de querer decir que Dios tenga, digamos, “aspecto” como el nuestro lo, lo que es lo mismo, que se nos parezca físicamente sino que las cualidades, las virtudes, aquello que es bueno y mejor del Creador (es decir, todo) es lo que nosotros, hijos suyos, debemos reflejar en nuestra vida. Y entonces podremos decir que somos como quiere que seamos.
Pues bien, alguno podrá decir que nosotros, en realidad, no podemos perjudicar en nada a Dios porque es Todopoderoso. Es decir, que con nuestros pecados, poco le podemos hacer. Y es eso bien cierto.
Sin embargo, Dios se ofende, se pude sentir ofendido, no porque le pueda afectar de una manera negativa lo que hagamos sino porque ve cómo se perjudica su descendencia con lo que hace o dice. Y por eso el Creador puede sentirse afectado, en tal sentido.
Dios, por tanto, perdona; Dios nos perdona pues el perdón es algo tan personal que no sale de nuestro corazón del que salió lo malo que nos afecta de cara al Señor.
Fuimos redimidos con la muerte de Cristo pero, más allá de tan bondadosa realidad de parte de Dios, el caso es que somos perdonados, a cambio, al menos, de pedirlo, por cada mal paso que damos. Ninguno se queda perdido en el limbo de la existencia del pecado sino que, legítimamente hecho posible de parte del Creador, se limpia nuestra alma de lo que la ha ensuciado que suele salir, siempre, de nuestro egoísmo y de nuestro no comprender lo que nos conviene como hijos de Dios.
Pero, el caso, es que Quien puede perdonar y puede no perdonar prefiere hacer lo primero y no lo segundo. Y que debemos estar muy agradecidos por tal forma de proceder es una verdad tan grande que no la debemos dejar pasar nunca.
Y es que Dios nos remite la deuda que contraemos con Él cuando pecamos. Y lo hace a conciencia de saber que es probable de que volvamos a caer tropezando en la misma piedra u otra distinta pero, al fin y cabo, sujeto de nuestra caída. Pero le puede un corazón limpio y puro y, con él, nos echa una mano y nos libra de un mal grande que derivaría de haber pecado y no haber pedido el necesario perdón.
Seguramente no nos damos mucha cuenta de lo que supone pecar y quedarnos mirando para otro lado sin volcar nuestro corazón en el confesionario. Pero aún es peor no caer en la realidad espiritual según la cual tenemos el perdón de Dios. Algo así le pasó, al fin y al cabo a Judas que pudiendo haberse dirigido a Cristo para excusarse por lo que había hecho y, al fin y al cabo, pedir perdón (aunque fuera sólo llorando pues Dios entiende muy bien nuestros sentimientos) prefirió tirar por el camino recto del olvido de tan gran posibilidad. Y acabó como sabemos que acabó: directamente en el infierno (suponemos pues es bien cierto que no conocemos la voluntad de Dios a tal respecto) perdiendo una oportunidad tan grande.
Nosotros, sin embargo, no podemos ni queremos ser como aquel apóstol sino que necesitamos el perdón de Dios y lo pedimos seguros como estamos de obtenerlo. Y Dios… tan contento con nuestra reacción de hijos.
Eleuterio Fernández Guzmán