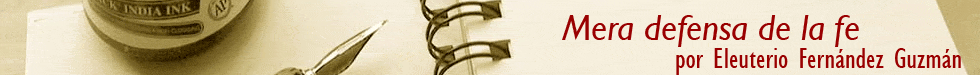

El amor que siempre ama
“Os doy un mandamiento nuevo: que os améis los unos a los otros. Que, como yo os he amado, así os améis también vosotros los unos a los otros”. (Jn 13. 34)

El amor, así dicho, sabemos lo que es y, sobre todo, lo que significa: es amor cuando un ser humano manifiesta una querencia muy especial por otro y lo demuestra (mejor que lo demuestre a que lo guarde para sí); es amor cuando se es capaz de perdonar cuando se nos ha ofendido; es amor, en fin, cuando sabemos que somos amados por otros hermanos nuestros.
Pero el amor también es servicio. Y Jesús bien que lo demostró en un momento fundamental de la historia de la salvación.
Digamos, antes de continuar, que llamamos amor fraterno porque es el que se manifiesta entre hermanos. El caso es que, como todos somos hijos de Dios hay algo que nos une con un lazo muy fuerte y es un algo que se llama “filiación divina”: todos somos hermanos, pues; todos somos hijos del Padre. Y por eso el amor llamado fraterno quiere decir el amor en sentido extenso y no limitado a los nuestros (¿qué mérito tenéis si hacéis eso?, podría decirnos Cristo y, de hecho, lo dice en una ocasión en Lc 6, 32 o Mt 5, 46)
Pues bien, decimos que el amor es servicio porque en el servicio se muestra y demuestra que se ama.
Hubo una ocasión, citada de soslayo arriba, en la que Jesús se arremangó no la camisa pero sí el manto que llevaba (cf. Jn 13,4) y se dispuso a… enseñar.
Sabemos que Jesús nunca daba puntada sin hilo porque sabía que tenía que coser muchos corazones rotos por el odio y por la desesperanza. Por eso en aquel momento, cuanto tomó la toalla y se puso a lavar los pies a sus apóstoles hacía algo más que proceder a cumplir con una labor propia de esclavos y que, higiénicamente, estaba muy bien. Lo que hacía era mostrar que aquello, aquel servicio propio, como decimos, de aquellos que estaban al servicio de los señores de la casa o, incluso, de los niños más pequeños de una familia judía, suponía amar a quien se lavaba los pies. Y era amor porque aquello no lo estaba haciendo un esclavo sino que lo estaba haciendo el Hijo de Dios: si Él lo hacía, sabiendo lo que eso suponía socialmente hablando, ya sabían ellos lo que tenían que hacer. Y es que en este caso, lo menos de todo (lavar los pies) abarcaba lo más de todo: el servicio en general, el darse, el entregarse… en fin, el amor más explícito o, por decirlo de otra forma, lo más pequeño u ordinario suponía lo mejor y más grande.
El amor fraterno, que es lo que celebramos cada Jueves Santo, si bien muchas veces es olvidado no setenta veces sino setenta veces siete (justo al revés de lo dicho por Cristo) debe mostrarnos un camino; es más, nos debe mostrar el camino, el único posible que debemos recorrer si es que queremos, cuando eso sea, ocupar algunas de las mansiones que Jesucristo nos está preparando en el definitivo Reino de Dios. Y todo eso se resume en una palabra que abarca y contiene otras: amor. Amor que contiene perdón y perdón que contiene, a su vez, fe. Y fe, al fin, que contiene la virtud que nunca se debe perder: la esperanza.
Amor al prójimo no es sólo un mandato divino (así indicado en los Mandamientos que Dios entregó a Moisés y, luego, repetido por Cristo en muchas ocasiones) sino que supone un poner sobre la mesa la luz de la creencia en Dios Padre, facilitar a quien está a nuestro lado (o no tan cerca) la ocasión para darse cuenta de aquel “mirad como se aman” con el que distinguían a los cristianos de los primeros tiempos y que bien se deduce de Hechos 4, 32-27 cuando su autor recogió esto:
“La multitud de los creyentes no tenía sino un solo corazón y una sola alma. Nadie llamaba suyos a sus bienes, sino que todo era en común entre ellos. Los apóstoles daban testimonio con gran poder de la resurrección del Señor Jesús. Y gozaban todos de gran simpatía. No había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían campos o casas los vendían, traían el importe de la venta, y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según su necesidad. José, llamado por los apóstoles Bernabé (que significa: «hijo de la exhortación»), levita y originario de Chipre, tenía un campo; lo vendió, trajo el dinero y lo puso a los pies de los apóstoles”.
Y esto, entonces y ahora no es poca cosa.
Pero también esto otro que dejó escrito Tertuliano (“Apologético 35) es muy importante acerca de lo aquí dicho:
“Pero es precisamente esta eficacia del amor entre nosotros lo que nos atrae el odio de algunos que dicen: mirad cómo se aman, mientras ellos se odian entre sí. Mira cómo están dispuestos a morir el uno por el otro, mientras ellos están dispuestos, más bien, a matarse unos a otros. El hecho de que nos llamemos hermanos lo toman como una infamia, sólo porque entre ellos, a mi entender, todo nombre de parentesco se usa con falsedad afectada. Sin embargo, somos incluso hermanos vuestros en cuanto hijos de una misma naturaleza, aunque vosotros seáis poco hombres, pues sois tan malos hermanos. Con cuánta mayor razón se llaman y son verdaderamente hermanos los que reconocen a un único Dios como Padre, los que bebieron un mismo Espíritu de santificación, los que de un mismo seno de ignorancia salieron a una misma luz de verdad (…), los que compartimos nuestras mentes y nuestras vidas, los que no vacilamos en comunicar todas las cosas. Todas las cosas son comunes entre nosotros, excepto las mujeres: en esta sola cosa en que los demás practican tal consorcio, nosotros renunciamos a todo consorcio (…)”
Amor… amor fraterno entre aquellos que nos llamamos discípulos de Cristo pero, sobre todo, hacia la humanidad entera porque todos somos lo que somos y no podemos negarlo a no ser que queramos negar la bondad de Dios que nos creó y nos mantiene.
Al fin y al cabo, la cita traída aquí del evangelio de san Juan que encabeza estas cuatro letras aquí juntadas, muestra el camino, la verdad y la vida. Y es que las dijo Quien sabemos que las dijo y son algo más que unas bonitas palabras. Son un mandato… de amor.
Eleuterio Fernández Guzmán