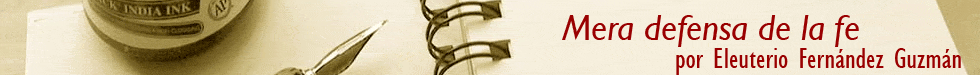

Por nosotros; es que murió por nosotros

Crucifixus etiam pro nobis
(Por nuestra causa fue crucificado)
Ahogada en oración la pena por saber la partida, fijado el mensaje primordial que lleva la paz al alma de quien ama, entreabierta la puerta del Reino de Dios con el cumplimiento de lo dicho, vuelve a anunciar, camino hacia el orar, la desdicha de cuanto ha de suceder, el misterio de un fin tan amado.
Conocido el bienestar del camino que lleva a la Palabra, dado a cada cual lo que en verdad le corresponde y visitado el corazón de los comensales: cena última, partir hacia la eternidad, renueva, ahora, el pacto que Dios hizo con el Hijo, adorador de ese tiempo de memoria y de virtuosidad del devenir, pensamiento recaído en el recuerdo hacia lo permitido y en lo que las Tablas dijeron… valioso es cada paso que se da hacia la oración, hacia donde el afán por pedir paz es mayor que el sufrir, hacia donde la meditación sustituye a la presencia de la angustia y la esperanza en el perdón es implorada con ansia.
Ha llegado la hora predicha, el momento predilecto por el Padre; ha llegado, a la luz, la mente preclara que tiene, en su seno, la libertad misma, los labios de quien, bendecido por el Espíritu Santo, acompañando a Juan, ha de manifestar la voluntad del santo hacer en lo entregado, ha de ser, ya para siempre, ejemplo de causa de todo, pervivir de una obediencia, brisa que surge de donde el Padre alienta al mundo.
Allí, postrado ante su futuro, corazón abierto por el porvenir conocido, implora la presencia de quien le comunicó la vida, de quien, con un canto de bendición, supo entregarle el mejor salmo, de quien, con amor no medido, le nombró Hijo. Y ante ese llegar inconfundible que hace temblar al alma, corresponde con lágrimas de llanto ante lo que es inevitable, privilegian el corazón que persigue la persistencia humana… pide auxilio al Padre: que sepa amar, una vez más, el destino de Cristo; pide que no caiga en desazón su vida, que no devenga en oscura noche su porvenir inmediato, que aún llegue otra primavera, que sus ojos no cierren al alba la luz…
Con saña sin proporción, ni con medida tampoco, comienza el castigo al Santo, al Hijo de Dios amado. Con el flagelo hiriente, odio por ignorar a quien infieren tanto daño, caen sobre su cuerpo, malherido maltratado, golpes de sangre ardiente, decenas de latigazos. Ya se cumple, de esa forma, el castigo, que quiso darle Pilato.
Sujetando en la columna su digno físico el Enviado soporta con su silencio, de amor bien entregado, que las manos que lo insultan descarguen, con fuerza, el arrebato: azotes que le causan grandes dolores del alma por haber visto que el Padre iba a cumplir su palabra, que lo que dijera el profeta, años ha en lontananza, iba pasando ese día, golpe a golpe, rabia a rabia.
Uno de ellos, por el maligno llevado, injuriando vanamente y por inferirle deshonra, recurre al infamante ejemplo de la corona. Le trenza, con mucha maña, más digna de mejor causa, con unos juncos marinos que encuentra su mano malvada, un circular sanguinario para ponerle clavada: espinas unas se ajustan a la cabeza, otras hasta el hueso llegan, infiriendo gran dolor en esta sagrada testa.
Atormentada el alma, el cuerpo demudado de espanto, vuelto el rostro hacia Dios y su espíritu ansioso, ya, por hallarlo, llega Jesús al Calvario, monte Gólgota llamado, lugar donde se designó fuera crucificado. Ya se tumba sobre el madero, sobre la cruz estirado; ya coloca, a ambos lados, sus martirizados brazos. Avanzando, sin espera, para cumplir la sentencia, clavan con saña muñecas a la sufrida madera, clavándole los pies cerca de la ensangrentada tierra. A su lado dos ladrones esperan la muerte cierta.
No conformes con el agravio que le estaban infiriendo, el ropaje se reparten despojándolo de su dueño, dejando el cuerpo de Cristo de las vestiduras desprovisto, incrementando la desvergüenza de tan grande sacrilegio.
Cuelga del central madero cartel para su escarnio, nombrándolo de los judíos rey para reírse de tal cargo, porque no quiso Pilatos modificar lo que había dicho en un infausto momento, vencido y acobardado.
Queriendo Cristo llegar hasta el último momento, entregado a su futuro y sin limitar el tormento rechaza el bebedizo para el dolor mitigado, no acepta aquella mirra que le ofrece aquel soldado, mas pronuncia ese ruego a su padre destinado: ¿por qué me has abandonado?; sabido ya que antes, en Gethsemaní orando, entregó la vida a Dios, que fuera lo que su voluntad hubiera pensado. Y llevado de ese amor que en vida había atesorado perdona a los criminales que muerte le estaban dando. Creía, y lo decía, que ignoraban su trabajo, que la misericordia del Padre también llegase a esas manos, que no les tuviera en cuenta el cumplimiento de lo mandado.
Como ni el más malvado de los acusados el tránsito hace solitario, ni es abandonado por todos los que quieren recordarlo, a los pies de sus maderos sufren Juan, el más amado, y su madre Inmaculada conocida por María. Encomienda la vida del amigo a quien más amó el Cristo; entrega, como testigo y transmisor de su vida, a quien tanto quiso el Hermano, que se hicieran compañía, que pasaran juntos los tiempos que de su vida les quedara.
Apenas sin fuerza o resuello, ahogados los pulmones, dejado su cuerpo caer hacia el corazón del cielo, siente llegado el momento de su final terreno, de partir hasta encontrarse en el de su padre Reino, a interceder por los hombres que dejaba en aquel suelo. Dejando en manos de Dios el más santo espíritu hecho se rasga el velo del Templo dando a entender el duelo y viendo como el centurión, que vio el acontecimiento, dijera a voz por dentro que era, de Dios, el hijo verdadero.
Ya vienen a quebrarle las piernas para dar final bien cierto, para no prolongar la agonía de tan lacerado cuerpo, por ser la tradición de tan bárbaro tormento. Mira el verdugo e inquiere, mente insana, sangrante flagelo, y le clava la lanzada en el costado derecho para que se cumpla la Escritura de no romper ningún hueso.
Ha muerto ya el más justo, para seguir viviendo. Y por nosotros lo ha hecho, por nosotros.
Eleuterio Fernández Guzmán