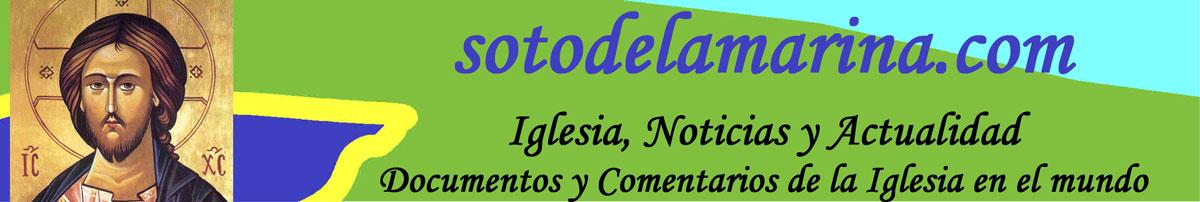
Cartas al Director
La jubilación del deber
"El ocaso del compromiso en tiempos del yo"
“En tiempos de engaño universal, decir la verdad se convierte en un acto revolucionario.”
George Orwell

César Valdeolmillos Alonso | 10.11.2025
En una sociedad que ya no distingue entre derecho y capricho, el deber se ha vuelto una palabra incómoda, casi anticuada. Pero sin deber —sin ese viejo impulso que nos hacía responder ante los demás, y sobre todo, ante nosotros mismos— la convivencia se resquebraja, la política se envilece y la verdad se disuelve entre intereses. Es hora de mirar de frente el origen moral de este derrumbe cotidiano.
Vivimos una época en la que el poder ya no necesita fingir virtud. Miente con descaro, manipula con cinismo y gobierna sin pudor. Se traiciona a la justicia, se desampara a los cuerpos que la defienden, se olvida a los enfermos, a las víctimas, a los que no tienen voz. Y todo esto ocurre a plena luz del día, ante la mirada distraída de una sociedad más atenta a su pantalla que a su conciencia.
No es casual. Esta decadencia no nace del azar ni de un mal político: es el fruto maduro de una larga deriva moral. Durante siglos, el deber fue la columna vertebral de la civilización occidental. Nos hacía responsables, nos ponía límites, nos recordaba que vivir en comunidad no era solo exigir, sino también ofrecer.
Pero la modernidad, en su deseo de emanciparse de la religión, cambió de altar: ya no se obedecía a Dios, sino a la razón, a la patria, al progreso, a la historia. Se sustituyó la fe por la moral, pero el espíritu del sacrificio permaneció. Era una religión sin santos, pero con mártires. Hasta que, cansados de tanto sacrificio, los hombres modernos decidieron despojarse también de esa carga.
Así nació lo que Gilles Lipovetsky llamó la era del posdeber: un tiempo en el que ya no se exalta la obligación, sino el deseo. No admiramos al que cumple, sino al que disfruta. Hemos pasado del “debo” al “quiero”, del sacrificio al bienestar. Y aunque a primera vista suena liberador, en el fondo nos ha dejado huérfanos de sentido.
Hoy, el placer inmediato es el nuevo dogma. Se nos repite que hay que escucharse, cuidarse, quererse. Y claro que hay verdad en ello. Pero cuando la vida se reduce a la búsqueda del propio bienestar, todo lo que exige esfuerzo o compromiso se vuelve sospechoso. El amor se mide por la emoción del momento, el trabajo por la gratificación instantánea, la verdad por la comodidad que produce.
Antes, el peligro era el fanatismo del deber; ahora, lo es la frivolidad del deseo. Antes el sacrificio podía deshumanizar; hoy la indiferencia lo consigue igual. El resultado es un ciudadano más libre en apariencia, pero más frágil, más manipulable, más solo.
Porque cuando desaparece el deber, desaparece también el vínculo. Sin deber hacia el otro, la empatía se marchita; sin deber hacia la verdad, la mentira florece; sin deber hacia la justicia, el abuso se normaliza. Y el poder, viendo este vacío moral, se adueña de él: lo aprovecha, lo explota, lo convierte en espectáculo y lo utiliza en beneficio propio.
La felicidad que no se compra
Nada material, por abundante que sea, ha hecho jamás feliz a nadie. La satisfacción que proviene del consumo tiene la misma naturaleza que el hambre: se sacia un instante para volver enseguida. Cada deseo cumplido engendra otro nuevo, un poco más grande, un poco más inútil.
El ser humano moderno se ha convertido en un coleccionista de satisfacciones momentáneas: compra, cambia, acumula, desecha. Pero ninguna de esas cosas llena el hueco que deja la falta de sentido. Y ese vacío, que antes se llenaba con fe, deber o ideales, ahora lo intentamos tapar con objetos, experiencias o reconocimiento.
Sin embargo, todo lo que puede comprarse carece de auténtico valor. El dinero puede pagar el vino, pero no la compañía que lo hace sabroso; puede comprar un reloj, pero no el tiempo que de verdad importa; puede alquilar sonrisas, pero no la ternura sincera de un niño que se lanza a tus brazos sin esperar nada a cambio.
Las cosas verdaderamente valiosas —el afecto, la lealtad, la confianza, la compasión— son innegociables porque no pertenecen al mercado: pertenecen al alma. No se consiguen poseyendo, sino compartiendo.
Y aquí se abre la grieta luminosa en medio de tanta confusión: la felicidad no está en tener, sino en pertenecer. Pertenecer no en el sentido de ser propiedad de nadie, sino de ser parte de algo mayor que uno mismo. Pertenecer a una familia, a una causa, a una comunidad. Pertenecer al mundo de los otros, que es donde uno descubre su verdadero tamaño.
La vida endogámica —esa que gira solo en torno al propio ombligo— acaba volviéndose hueca. Es un eco que rebota en las paredes del yo, una voz que no encuentra respuesta. Vivir así no es vivir: es perderse en la nada confortable soledad de uno mismo.
Por eso, quizá el sentido de la vida no sea otro que el sentido de entrega: dar lo que somos, darnos a los demás, porque solo quien se da se encuentra. Se es más feliz dando que recibiendo, porque en el acto de ofrecer sin cálculo —de entregarse sin esperar— el alma recupera la grandeza del ser humano. Darnos a nuestros semejantes es lo único que puede hacernos verdaderamente felices, por la simple y serena alegría del deber cumplido, esa que no necesita aplausos ni recompensas, porque se basta a sí misma y nos eleva a una dimensión donde el ser humano vuelve a ser digno de su nombre.
La felicidad, al fin y al cabo, no se compra a ningún precio: anida o no en nuestro interior, y solo así puede compartirse.
Cuando el deber se jubila, la verdad envejece con él. Y sin verdad, la justicia se corrompe, la política se pudre y la vida se vacía de propósito. La salvación no está en regresar al pasado ni en acumular placeres nuevos, sino en volver a mirar al otro como la razón misma de existir. El día en que nos miremos al espejo y no veamos nuestro rostro, sino el de nuestro hermano, será el momento en el que habremos encontrado nuestra propia razón de ser.
César Valdeolmillos Alonso