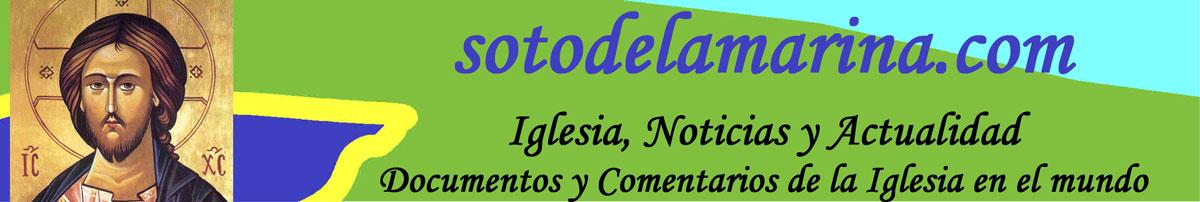
Cartas al Director
Cuando el poder olvida sus límites
La defensa pública del Fiscal General por parte del presidente del Gobierno, en pleno juicio, no es un gesto inocente: es una declaración de dominio sobre una justicia que debería ser de todos, no de nadie.
“Para que no se pueda abusar del poder, es preciso que el poder frene al poder.”
Montesquieu

César Valdeolmillos Alonso | 17.11.2025
En una democracia sana, la independencia de la justicia no se proclama: se ejerce. Cuando quien ostenta el poder político manifiesta públicamente su opinión sobre un proceso judicial en curso que afecta a una persona nombrada por su propio Gobierno, la frontera entre el Estado de derecho y el Estado de conveniencia se vuelve difusa. En estos casos, la prudencia institucional exige el silencio, no por frialdad, sino por respeto a la imparcialidad del tribunal y para evitar cualquier impresión, siquiera indirecta, de presión o interferencia. España está asistiendo, entre el desconcierto y la estupefacción, a un episodio que revela hasta qué punto el poder ha olvidado sus propios límites.
Un país acostumbrado al sobresalto
Se ha generado un clima de crispación continua. Cada semana —a veces cada día— estalla un conflicto nuevo, y el ciudadano, cansado, acaba por aceptar lo inaceptable. Entre la inflación de titulares y la rutina del escándalo, corremos el riesgo de olvidar que las instituciones no son de los gobiernos, sino del Estado, y que el Estado somos todos.
El caso del Fiscal General del Estado, procesado por un presunto delito de revelación de secretos —revelación que afectaba a la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid—, ha desatado una tormenta institucional sin precedentes conocidos en España.
Desde el primer momento, la polémica acompañó al Fiscal General del Estado. Su nombramiento llegó marcado por un hecho inédito: el Consejo General del Poder Judicial, por primera vez en democracia, lo calificó como “no idóneo” para el cargo. A pesar de ello, el Gobierno decidió mantenerlo, abriendo así una grieta institucional que vuelve a hacerse visible.
Mientras se desarrollaban las sesiones de la vista oral, el presidente del Gobierno ha salido en su defensa pública, proclamando su inocencia y asegurando que “la verdad se impondrá”.
No parece un simple desliz, sino una declaración que puede inducir a pensar que responde a algo más que un impulso momentáneo. Su contenido y su oportunidad hacen que muchos ciudadanos interpreten esas palabras como un gesto cargado de significado institucional.
Lo que se dice y lo que se quiere decir
Cuando el jefe del Ejecutivo declara la inocencia de quien está siendo juzgado, y además fue nombrado por su propio Gobierno, no está expresando una opinión: está ejerciendo una forma de autoridad. La suya.
El mensaje no sólo lo recoge la sociedad civil —que asiste sorprendida—, sino también los jueces y los fiscales. Es una forma sutil de recordar quién nombra, quién protege y, llegado el caso, quién ostenta el poder.
Se invoca la “verdad” con afirmaciones de enorme peso político. El presidente del Gobierno declaró hace pocos días: «el Gobierno continúa creyendo en su inocencia», y añadió que, «tras lo visto esta semana, aún más», rematando que «la verdad acabará imponiéndose» y que «esa verdad es que el fiscal general es inocente». Sin entrar a valorar la intención última de estas palabras, lo cierto es que, cuando paralelamente a la acción de la justicia el poder político expresa de manera tan explícita la conclusión que considera correcta, se adelanta al veredicto que corresponde únicamente a los tribunales. Y al hacerlo, aunque sea de forma involuntaria, corre el riesgo de situarse en el lugar institucional del juez y, por extensión, en el terreno más delicado de todos: la confianza del ciudadano en el sistema.
Si esas palabras no han sido un simple lapsus, ¿no estaremos ante un acto de hegemonía simbólica? En cualquier caso, es evidente que las palabras de un presidente pesan y que, durante un proceso tan sensible, su apoyo público al fiscal general corre el riesgo de ser percibido por una parte de la ciudadanía y de los propios operadores jurídicos como un intento de marcar el relato antes de que hable el tribunal.
Un patrón que se repite
No es un hecho aislado. En 2019, durante una entrevista, el entonces candidato Pedro Sánchez preguntó al periodista:
—“¿De quién depende la Fiscalía?”
—“Del Gobierno”, respondió el entrevistador.
—“Pues ya está.”
Si aquella frase no fue otro lapsus, ¿no reflejaría acaso una determinada forma de entender el poder, una en la que quien gobierna podría llegar a influir también sobre quienes deben fiscalizarlo? Y hoy, ¿no parece esa misma lógica asomarse de nuevo a ojos de una parte significativa de la opinión pública?
El Gobierno ha mantenido al Fiscal General incluso después de ser procesado, cuando en cualquier democracia madura —por prudencia, no por presunción de culpabilidad—, el titular del cargo habría dimitido para no perjudicar el prestigio de la institución. No lo ha hecho. Y el Gobierno no sólo no lo ha cesado, sino que lo defiende abiertamente.
La fidelidad —¿mutua?—, en esta historia, parece haber sustituido a la ética institucional.
El espejo en el que deberíamos mirarnos.
La Constitución española es clara: los poderes del Estado son independientes y todos los ciudadanos somos iguales ante la ley. Pero ese principio, tan nítido en el texto constitucional, corre el riesgo de convertirse en papel mojado cuando la práctica cotidiana lo contradice. Si el ciudadano llega a percibir que existe una justicia para los afines y otra para los demás, el contrato social se resquebraja. Y es ahí donde nace el verdadero peligro: el descreimiento.
La erosión institucional no llega de golpe. Se infiltra poco a poco, bajo la forma de gestos, declaraciones y silencios atronadores. Hoy es la defensa pública de un fiscal procesado; mañana, podría ser la descalificación de un tribunal que no falle según lo esperado. Así se desmorona, se desgasta, se deshace el Estado de derecho: no por decreto, sino por inercia.
La tensión como herramienta
Mientras tanto, la sociedad se divide. Se genera tensión —como ya admitió José Luis Rodríguez Zapatero en aquella conversación captada por un micrófono abierto en 2008, cuando afirmó: «nos conviene que haya tensión» y anunció que empezaría «a dramatizar un poco»—.
Convertir la tensión en herramienta política o electoral introduce al país en una espiral peligrosa: la crispación deja de ser un exceso verbal y empieza a actuar como una manera de gobernar. La polarización, alimentada día tras día, funciona como una violencia de baja intensidad que erosiona la convivencia y prepara el terreno para riesgos mayores. La confrontación moviliza, sí, pero al precio de fracturar la confianza colectiva. Y el ciudadano, atrapado entre bandos que necesitan enemigos para sobrevivir políticamente, termina sintiéndose huérfano del Estado que debía protegerle.
El uso habitual de la agresividad verbal en la arena pública abre un espacio de riesgo que ninguna sociedad sensata debería minimizar. La palabra encendida eleva la temperatura emocional del país y, si nadie la contiene, esa temperatura puede filtrarse con facilidad a la calle. No significa que la violencia material vaya a aparecer, pero sí que el terreno se vuelve progresivamente abonado. Basta una chispa —un gesto, un incidente, un malentendido— para que la tensión retórica desborde los cauces de la convivencia.
Las consecuencias para el ciudadano
El ciudadano común no vive pendiente de los tecnicismos jurídicos, pero sí percibe la sombra del abuso. Sabe que, si él mismo estuviera procesado, nadie en el poder saldría a defenderlo en televisión. Por eso este episodio duele más de lo que parece: porque refuerza la impresión de que el poder se protege a sí mismo mientras es implacable con los demás. Cuando las instituciones pierden credibilidad, el ciudadano se desengancha de la política, se refugia en el cinismo y deja de creer en la justicia. Y una sociedad que deja de creer en la justicia termina buscando líderes providenciales.
El poder tiene un límite: la ley.
Y cuando el poder empieza a actuar como si ese límite fuera negociable, y la sociedad, aun consciente, se descubre sin herramientas para frenarlo, la democracia deja de ser un régimen de ciudadanos y se convierte en un régimen de obedientes.
No hace falta que nadie cierre el Parlamento ni que los tanques rueden por la calle: basta con que los jueces empiecen a temer, que los fiscales se sientan deudores de quien los nombró y que el presidente confunda su voluntad con la verdad.
Esa forma de ejercer el poder no pertenece a una democracia madura, sino a los regímenes que, en la historia, acabaron creyendo que el Estado era suyo y no de los ciudadanos.
César Valdeolmillos Alonso